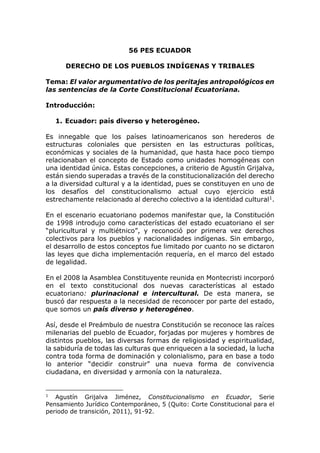
Ponencia "El Valor Argumentativo de los Peritajes Antropológicos en las Sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana"
- 1. 56 PES ECUADOR DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES Tema: El valor argumentativo de los peritajes antropológicos en las sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Introducción: 1. Ecuador: país diverso y heterogéneo. Es innegable que los países latinoamericanos son herederos de estructuras coloniales que persisten en las estructuras políticas, económicas y sociales de la humanidad, que hasta hace poco tiempo relacionaban el concepto de Estado como unidades homogéneas con una identidad única. Estas concepciones, a criterio de Agustín Grijalva, están siendo superadas a través de la constitucionalización del derecho a la diversidad cultural y a la identidad, pues se constituyen en uno de los desafíos del constitucionalismo actual cuyo ejercicio está estrechamente relacionado al derecho colectivo a la identidad cultural1. En el escenario ecuatoriano podemos manifestar que, la Constitución de 1998 introdujo como características del estado ecuatoriano el ser “pluricultural y multiétnico”, y reconoció por primera vez derechos colectivos para los pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, el desarrollo de estos conceptos fue limitado por cuanto no se dictaron las leyes que dicha implementación requería, en el marco del estado de legalidad. En el 2008 la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi incorporó en el texto constitucional dos nuevas características al estado ecuatoriano: plurinacional e intercultural. De esta manera, se buscó dar respuesta a la necesidad de reconocer por parte del estado, que somos un país diverso y heterogéneo. Así, desde el Preámbulo de nuestra Constitución se reconoce las raíces milenarias del pueblo de Ecuador, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, las diversas formas de religiosidad y espiritualidad, la sabiduría de todas las culturas que enriquecen a la sociedad, la lucha contra toda forma de dominación y colonialismo, para en base a todo lo anterior “decidir construir” una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza. 1 Agustín Grijalva Jiménez, Constitucionalismo en Ecuador, Serie Pensamiento Jurídico Contemporáneo, 5 (Quito: Corte Constitucional para el periodo de transición, 2011), 91-92.
- 2. Lo señalado evidencia entonces, que el constituyente consideró fundamental para el proceso de inspiración de esta nueva Constitución, el reconocimiento de la diversidad cultural, partiendo de una verdad irrefutable: “somos una sociedad diversa.” 2. La interculturalidad y plurinacionalidad en la Constitución del Ecuador Es así como, el artículo 1 de nuestra Constitución, dentro del capítulo de los Elementos Constitutivos del Estado, declara que el Ecuador es un estado intercultural y plurinacional. En este contexto, resulta necesario mencionar que al realizar una lectura integral de la Carta Magna, se observa que en varias disposiciones normativas existen preceptos que reflejan el reconocimiento importante del referido artículo 1. Así tenemos el Capítulo Primero del Título Segundo, el cual desarrolla los Principios de aplicación de los derechos, en donde el artículo 10 reconoce a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos como titulares de los derechos garantizados en la Constitución y en instrumentos internacionales. El artículo 11 numeral 2 garantiza la igualdad, mencionando expresamente que nadie podrá ser discriminado, entre otras causas, por razones de etnia, identidad cultural, idioma. El artículo 11 numeral 7 dispone que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. El Capítulo Cuarto del mismo Título, reconoce los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Merece ser resaltado el artículo 56, pues esta norma enuncia a los titulares de este capítulo de la Constitución, esto es, “comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas”. Por su parte, el artículo 171 prescribe que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
- 3. Así mismo este artículo resalta, que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. En este sentido, la obligatoriedad de las decisiones de autoridades indígenas es una condición esencial para que haya verdadera jurisdicción indígena e incluso para que esta no sea criminalizada por las autoridades estatales y la opinión pública. Respecto al control constitucional sobre la jurisdicción indígena, este solo podría tener por función ubicar el ejercicio de esta jurisdicción en el marco de una comprensión intercultural de los derechos constitucionales. Su función no es la de desvirtuar la autonomía y diferencia cultural que la propia Constitución reconoce y garantiza a esta jurisdicción. Para el efecto, corresponde a la Corte Constitucional asegurar, las diferentes formas de participación y un verdadero diálogo intercultural. De su parte, el artículo 257 de la Constitución destaca la posibilidad de organización territorial que les correspondería a los pueblos indígenas, precepto normativo que favorecería la conformación de formas de gobierno locales orientadas a “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, de elección o designación de la autoridad y de ejercicio de ella.”2 Estos dispositivos constitucionales referidos, nos permiten inferir dos aspectos que merecen ser destacados, el primero estaría relacionado con que el constituyente ecuatoriano reconoce la diversidad cultural y el derecho a la dignidad derivada de su condición de heterogéneos, desde un visión que procura ser más inclusiva y transversal pues no solo consideró a pueblos y nacionalidades indígenas, sino que en iguales condiciones, deberán ser tratados afroecuatorianos, montubios y comuneros. Evidenciándose por tanto, que la nueva Constitución ecuatoriana de 2008, en balance, amplía y fortalece los derechos colectivos indígenas. Y el segundo aspecto, estaría vinculada con el criterio de que resulta imperioso construir un constitucionalismo plurinacional entendido como un nuevo tipo de constitucionalismo basado en relaciones interculturales igualitarias que redefinan y reinterpreten los derechos constitucionales y reestructuren la institucionalidad proveniente del Estado. De esta manera, el Estado plurinacional no es o no debería reducirse a una Constitución que incluye un reconocimiento puramente 2 Julio Cesar Trujillo, “El Ecuador como estado plurinacional”, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, comp., Plurinacionalidad. Democracia en la Diversidad, (Quito: Editorial Abya Yala, 2009) ,75.
- 4. culturalista, a veces solo formal, por parte de un Estado en realidad instrumentalizado para el dominio de pueblos con culturas distintas, sino un sistema participativo de foros de deliberación intercultural auténticamente democrática en la organización de todos los poderes del Estado3, participación entendida como su inclusión en las etapas de debate de todas las decisiones del Estado, sea que le afecte a ellos directamente, o no, lo cual incluye a las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control social y electoral. 3. El papel del juez constitucional frente al concepto de estado intercultural y plurinacional. Bajo este escenario, el actuar del juez constitucional juega un papel esencial en este proceso de construcción de un concepto de estado intercultural y plurinacional, en razón de que sus decisiones en materia de control constitucional sobre la jurisdicción indígena deben ser elaboradas observando el precepto de “mantener la unidad como garantía de la diversidad”, pues de esta manera las características de estado unitario y plurinacional se convierten en conceptos complementarios. En esta línea la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia No. 004- 14-SCN-CC, dictada en el caso No. 0072-14-CN “Caso Waoranis”, desarrolló el contenido del derecho a la diversidad étnica y cultural, señalando de manera expresa que: Para el respeto y ejercicio pleno de la diversidad cultural, el Estado reconoce a los miembros de los pueblos indígenas todos los derechos que se reconocen a los demás ciudadanos, prohibiendo toda forma de discriminación en su contra, pero además, en aras de materializar esa diversidad cultural, reconoce derechos específicos relativos a los pueblos y nacionalidades indígenas (…), frente a lo cual el Estado asume obligaciones de protección y garantía de la diversidad cultural. Lo señalado por la Corte Constitucional nos permite evidenciar que la diversidad cultural significa incluir el punto de vista de los pueblos indígenas en la vida jurídica del estado intercultural, de manera que esto permita hacer distinciones legítimas respecto a la cultura hegemónica, es decir, superar visiones homogeneizadoras y monoculturalistas, como obligación de protección y garantía por parte del Estado Intercultural. 3 Pfr. Agustín Grijalva Jiménez, Constitucionalismo en Ecuador, Serie Pensamiento Jurídico Contemporáneo, 5 (Quito: Corte Constitucional para el periodo de transición, 2011), 93.
- 5. Así mismo, la sentencia No. 113-14-SEP-CC, dictada en el caso No. 0731-10-EP “Caso la Cocha”, dedica su primer problema jurídico a clarificar los efectos del artículo 1 de la Constitución respecto a la declaración del Ecuador como un estado intercultural. Para la Corte Constitucional Ecuatoriana, la interculturalidad es una categoría vinculada directamente con la sociedad “en la medida en que la interculturalidad no apunta al reconocimiento de grupos étnicos-culturales, sino a las relaciones y articulaciones entre estos pueblos heterogéneos y con otros grupos sociales y entidades que coexisten en la nación cívica”. Se puede evidenciar entonces, que tanto las contribuciones normativas y jurisprudenciales constitucionales, apuntan al reconocimiento de la interculturalidad, que signifique una relación igualitaria entre culturas, que debe estar presente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y ser proyectada en toda la estructura del Estado, para alcanzar su plena efectividad. 4. El peritaje antropológico. Es precisamente en tal sentido, y en referencia específica al control constitucional que corresponde al máximo Órgano de administración de justicia constitucional, en donde cobra real importancia el peritaje antropológico, como medio de incorporar el criterio intercultural a los procesos judiciales y constitucionales, en donde estén involucrados miembros de pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y comuneras. Así, la pericia antropológica como medio probatorio, dada la naturaleza y la particularidad de los procesos constitucionales que implican a los pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y comuneras, suministra al juez constitucional argumentos para formar su convencimiento respecto de ciertos hechos y tiene, entre sus funciones, la posibilidad de verificar acontecimientos que escapen a la cultura común del administradores de justicia constitucional que conoce determinada causa. En relación al peritaje antropológico, Lydia Andrés4 sostiene que si el derecho está fundamentado en los valores propios de cada cultura, este tipo de estudio especializado es el medio que permite la interrelación de la justicia ordinaria con los sistemas de derecho propio: 4 Lydia Andres, Carolina Borda, “Reflexiones generales sobre el peritaje antropológico”, en Mercedes Prieto y Alexandra Martínez, coord., II Congreso ecuatoriano de antropología y arqueología. Balance de la última década: aportes, retos y nuevos temas, II (Quito: Editorial Abya Yala, 2007), 20.
- 6. Los conflictos donde las parte o una de las parte comparecientes sean de una cultura diferente a la del juez, deberían tener recurso a peritos en antropología, es decir a especialistas en el tema de la cultura [pues] no se puede juzgar de manera justa un hecho ocurrido en el marco de una cultura diferente de la propia si se desconoce dicha cultura y los referente cognitivos que determinaron el hecho en cuestión. En similar sentido, Esther Sánchez Botero afirma que, el peritaje antropológico es un medio probatorio del proceso judicial, cuyo objeto sería “establecer una verdad sobre ciertos hechos jurídicos” exponiendo elementos de la cultura que inciden con los hechos de un caso que “ha de mostrar e interpretar las realidades culturales que son centrales en la valoración, el razonamiento y la argumentación probatoria de ciertos hechos” por parte de los operadores de justicia. La Corte Constitucional ecuatoriana, en su Sentencia No. 004-14-SCN- CC, consideró que el peritaje antropológico es concebido como la herramienta que permite “identificar claramente las prácticas consuetudinarias de estos pueblos con el objeto de identificar la naturaleza y sentido de las acciones investigadas”. Por tanto, el peritaje antropológico, desde la jurisprudencia constitucional, constituye un medio de prueba válido y eficaz dentro del proceso judicial ecuatoriano, que permite al juez interiorizar en culturas ajenas a la propia, cuyo aporte podría convertirse en un argumento para aplicar o no interpretaciones interculturales en favor de una persona o grupo, de manera que contribuyen a la solución del problema jurídico que plantea la confrontación entre la justicia ordinaria y el derecho propio. Así como también, porque de los elementos reales que proporcione esta herramienta -peritaje antropológico-, se puede alcanzar una verdadera reinterpretación de la “persona” como un concepto que no se agota en la noción de individuo y que va más allá de los integrantes de una comunidad tradicional para asentarse en el sujeto colectivo. De esta manera, se puede expresar que en los fallos de la Corte Constitucional ecuatoriana, se caracterizarían porque en los mismos tendría una importancia relevante las explicaciones, los testimonios, las concepciones y los criterios diversos que se exponen en los informes de los peritajes antropológicos ordenados, mismos que dependiendo de la naturaleza de cada caso constituyen la base argumentativa que pasará a ser analizada y considerada desde la observancia del método multicultural y pluricultural de interpretación en materia de derechos de los pueblos indígenas y tribales, que es propio de las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón de que este método de interpretación intercultural tendría una consecuencia evidente: la apertura al universalismo
- 7. jurídico, adoptando una mirada pluralista, capaz de incorporar el derecho consuetudinario indígena, los principios tradicionales de las comunidades autóctonas y tribales así como los componentes fundamentales de la cosmovisión indígena.5 Este enfoque ambicioso parte de un análisis intercultural y obliga a un enfoque pluralista, respetuoso de los particularismos, como garantía de efectividad de los derechos convencionales. Especialmente porque el juez interamericano ha asumido el reto de proteger la especificidad sin, por lo tanto, perder la vocación universal de los derechos protegidos por el sistema. Así mismo, se debe manifestar que la utilización del método multicultural de interpretación cobra una importancia trascendental porque trae consigo una apertura al universalismo de fuentes, una rehabilitación del pluralismo jurídico culturalmente adaptado y el uso de métodos de interpretación precisos, en particular, la reinterpretación de obligaciones positivas multiculturales y la mirada de los derechos convencionales a la luz de contenidos multiculturales inherentes. En este orden de ideas, el examen de la base argumentativa de los informes periciales antropológicos que realiza la Corte Constitucional de nuestro país debe también observar una interpretación pro homine multicultural centrada en la identidad cultural como principio transversal de interpretación que dota de contenidos renovados y adaptados culturalmente a cada uno de los derechos constitucionales, enriqueciendo sensiblemente el contenido de los derechos aplicables a los pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y comuneras de nuestro país. En igual sentido, debe considerarse en el análisis constitucional el uso de una amplia gama de fuentes que van desde instrumentos externos al ordenamiento jurídico ecuatoriano como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José / 1969), el Convenio OIT 169/1989 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007. 5. peritajes antropológicos en las sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Con fundamento en lo señalado, es pertinente mencionar que la Corte Constitucional del Ecuador ha ordenado la realización de cinco peritajes antropológicos, dentro de tres acciones extraordinarias de protección y un caso de Sala de Revisión. El primero, fue solicitado por la Primera Sala de la Corte Constitucional para el periodo de transición, durante 5 Ver https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/dhgv_pdf/DHGV_Manual.301- 336.pdf
- 8. la sustanciación del caso No. 0210-09-EP, resuelto mediante Sentencia No. 141-14-SEP-CC “Caso comunidad Shuar”. En el segundo caso, el Pleno de este Organismo solicitó la realización de dos peritajes, dentro del caso No. 0731-10-EP, resuelto en Sentencia No. 113-14-SEP-CC “Caso la Cocha”. El cuarto peritaje fue dispuesto durante la etapa de sustanciación del caso No. 0796-12-EP, resuelto en Sentencia No.065- 15-SEP-CC “Caso comuna El Verdum”. Finalmente, la Sala de Revisión de esta Magistratura constitucional dispuso la realización de un peritaje dentro del caso n.° 0564-10-JP. 5.1. Peritaje antropológico en el caso No. 0072-14-CN, conocido como “Caso Waorani” Para efectos de la presente exposición, me centraré en el análisis del caso No 0072-14-CN, conocido como “Caso Waorani” que fue resuelto en la Sentencia No. 004-14-SCN-CC, sobre esta causa en necesario precisar que si bien la Corte Constitucional para su resolución no ordenó un peritaje antropológico o sociológico, este fallo es emblemático porque estableció de manera expresa la obligación para los operadores de justicia el considerar en toda circunstancia que así lo amerite, la especial cosmovisión de los pueblos indígenas con respecto a todos los órdenes de la vida, incluso en el juzgamiento de delitos penales. En otras palabras, la Corte Constitucional en esta sentencia dispuso que en los procesos que involucran a los pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y comuneras, los operadores de justicia que conocen y tramitan determinada causa, tienen la obligación de ordenar la realización de peritajes antropológicos y sociológicos, mismo que deberá ser considerado al momento de resolver. Para una mejor comprensión de esta sentencia, considero necesario hacer una breve referencia a los hechos relevantes del “Caso Waorani”. Así, esta sentencia deviene de una consulta de norma realizada a la Corte Constitucional por el juez Segundo de lo Penal de Orellana durante la tramitación del juicio penal por el presunto delito de genocidio, a fin de que luego del respectivo análisis constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma contenida en el artículo 1 de la Ley s/n, Registro Oficial N.° 578-S del 27 de abril de 2009, inserto antes del artículo 441 del Código Penal, en el que se encuentra prevista la sanción por la comisión del tipo penal de genocidio. Esta consulta se dio a partir de los hechos que fueron expuestos en la instrucción fiscal por el presunto delito de genocidio, en donde se manifestó que luego de la muerte de los ancianos Waoranis Ompore Omehuay y Buganey Caiga, sucedido en la comunidad de Yarentaro,
- 9. presuntamente por un grupo indígena denominado Taromenane - pueblo indígena en aislamiento-, un grupo de 17 miembros aproximadamente de nacionalidad Waorani (pueblo de reciente contacto) organizó una incursión a la selva con el propósito de buscar rastros y localizar a miembros Taromenane para, en venganza, darles muerte. Se destacó que en esta incursión se habría utilizado armas de fuego y lanzas tradicionales, y que luego del ataque a este pueblo indígena en aislamiento miembros de la comunidad Waorani sustrajeron a dos niñas Taromenane de aproximadamente 3 y 6 años cada una. Las niñas habrían sido arrancadas de su familia natural e internadas y aisladas en las comunidades de Dikaro y Yarentaro. Se manifestó también, que en esta incursión los miembros Waorani procedieron a dar muerte a varios miembros de la comunidad Taromenane para luego retornar a sus comunidades de Dikaro y Yarentaro. De las investigaciones realizadas por la Fiscalía se desprende que tal búsqueda y localización de las familias en aislamiento tardó aproximadamente siete días a partir del momento en que decidió ingresar a la selva el grupo de miembros de nacionalidad Waorani; por los hechos señalados la Fiscalía indicó que existían los presupuestos suficientes para que los miembros de la nacionalidad Waorani sean juzgados por el cometimiento del delito de genocidio. En este contexto, el juez consultante manifestó a la Corte Constitucional que “la aplicación del artículo innumerado agregado antes del artículo 441 del Código Penal [que tipifica el delito de genocidio], implicaría la privación de la libertad de personas que pertenecen a un pueblo o nacionalidad como es el Waorani durante 16 a 25 años, sin considerar su propia cosmovisión, lo cual resulta en la exclusión de estos individuos de su territorio, comunidad y cultura, afectando así su integridad por el daño psicológico y físico que representa para un integrante de este tipo de colectivos la privación de la libertad, entendida bajo una cosmovisión occidental.” La Corte Constitucional, en ejercicio del control concreto de constitucionalidad, determinó entre otras cosas, que en el caso concreto, la aplicación del artículo innumerado inserto antes del artículo 441 del Código Penal que prescribe el tipo penal de genocidio, merece una interpretación intercultural con el fin de evitar vulneraciones a derechos constitucionales de los miembros del pueblo Waorani. En otras palabras, con esta disposición la Corte estableció la necesidad de analizar de manera excepcional la aplicación de las normas constitucionales en casos de delitos contra la vida, para evitar la afectación de los derechos colectivos del pueblo Waorani (pueblos de reciente contacto), quienes por su realidad histórica, cultural y
- 10. cosmovisión particular, no pueden ser tratados como la población hegemónica del país. Por otro lado, en esta sentencia se determinó con fundamento en criterios convencionales que la figura penal del genocidio sólo podrá ser aplicada en el caso concreto por el juzgador de la causa siempre que se verifique, de manera argumentada, el cumplimiento de todos y cada uno de los presupuestos determinados en la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”; todo ello en respeto a los parámetros de interculturalidad. Así en el caso en concreto, se dispuso al juez segundo de Garantías Penales de Orellana, implementar peritajes sociológicos y antropológicos, con el fin de asegurar que el proceso penal sea sustanciado desde una interpretación con perspectiva intercultural, esto es determinar en qué medida los presuntos infractores desconocían el contexto de la norma que contiene el delito cuya responsabilidad se les imputa, así como si dentro de su cultura se evidencian estas prácticas como actos propios de su cultura, o si por el contrario son ajenas a la misma y por lo tanto del derecho penal. Por otro lado, esta sentencia se torna emblemática, porque conforme ya se hizo referencia, en ésta se estableció la obligación para los administradores de justicia de considerar “en toda circunstancia que así lo amerite, la especial cosmovisión de los pueblos indígenas con respeto a todos los órdenes de la vida, incluso en el juzgamientos de delitos penales”. Tal consideración, según la Corte se realiza mediante el peritaje antropológico, concebido como herramienta que permite “identificar claramente las prácticas consuetudinarias de estos pueblos con el objeto de identificar la naturaleza y sentido de las acciones investigadas.” En este sentido, el peritaje antropológico constituye un medio de prueba válido y eficaz dentro del proceso judicial ecuatoriano, que permite al juez interiorizar en culturas ajenas a la propia, cuyo aporte podría convertirse en un argumento para aplicar o no interpretaciones interculturales en favor de una persona o grupo, de manera que contribuyen a la solución del problema jurídico que plantea la confrontación entre la justicia ordinaria y el derecho propio. En observancia a este criterio desarrollado en esta Sentencia No. 004- 14-SCN-CC, recientemente la Sala de Revisión de la Corte Constitucional dentro del caso No 564-10-JP, previo a resolver la causa ordenó, la realización de un peritaje antropológico y sociológico con el objeto de dilucidar la situación jurídica de dos comunidades indígenas: Peñacocha y Puñayacu así como, obtener un análisis de las costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, creencias, etc., de ambas comunidades.
- 11. En otras palabras, en esta causa la obligación de implementar peritajes sociológicos y antropológicos, con el fin de asegurar que los procesos que son puestos a conocimiento de los administradores de justicia sean sustanciados desde una interpretación con perspectiva intercultural, no solo está siendo observada por los jueces de instancia de nuestro país, sino también por la misma Corte Constitucional, como máximo órgano de administración de justicia constitucional, 6. Conclusión Para concluir mi participación, debo mencionar que dada la complejidad de lo que significa que el Ecuador sea un estado intercultural y plurinacional, la Corte Constitucional tiene un reto muy grande respecto a desarrollar y establecer criterios que permitan garantizar plenamente los derechos de los miembros de pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y comuneras. Sin lugar a dudas, la obligación de considerar el valor argumentativo de los peritajes antropológicos con el objeto de asegurar una interpretación intercultural, es solo el inicio del gran camino que debe recorrer nuestra Magistratura. Pues como menciona Boaventura de Sousa Santos, si bien la justicia indígena forma parte esencial del reconocimiento del estado plurinacional, lo plurinacional es un concepto en pleno proceso de construcción, mientras que la justicia indígena ha formado parte de la vida de las comunidades desde épocas ancestrales. La justicia indígena ha sido integrada en el proyecto de construcción de lo plurinacional, es una demostración viva de las posibilidades creadas por la plurinacionalidad6. Dra. Roxana Silva Ch. Jueza Constitucional 6 Boaventura de Santos Sousa, “Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad”, en Boaventura de Sousa Santos y Agustín Grijalva Jiménez, edit., Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador, (Quito: Fundación Rosa Luxemburgo/Abya Yala, 2012), 17.
