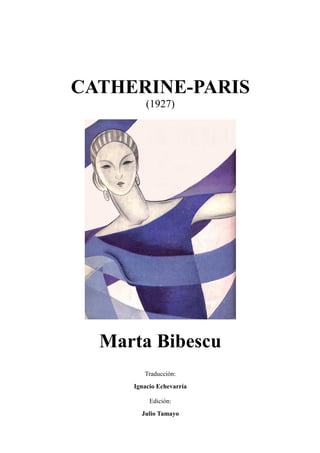
CATHERINE-PARIS (1927) Marta Bibescu (Princesa Bibesco)
- 2. 2
- 3. 3 Mayo de amor Catherine-Paris había nacido en Bucarest, de un padre ex alumno del Lycée Louis-le-Grand y de una madre que tenía visiones. —A menudo, hija mía, te vi en sueños antes de que vinieras al mundo —le decía. Y Catherine se iba a enterar de dónde su madre había soñado con ella. Aunque sobre el mapa su ciudad natal se hallara más cercana a Yalta que a Moscú, cuando nació, el 28 de enero de 1889, los termómetros marcaban treinta grados Réaumur bajo cero, los tarros de los farmacéuticos habían estallado y, no aguantando más ni los propios cocheros rusos, las calles estaban vacías y la nieve todavía sin trineos. Sorda, muda, paralizada, castigada por una de las maldiciones de su desastroso clima, Bucarest estaba, además, ciega. Una costra de hielo cubría las dobles ventanas que sus habitantes cierran herméticamente dos veces al año: en invierno, colocando en los marcos papel de periódico y gruesos burletes; y en verano, bajando las persianas, los visillos y las oscuras cortinas para luchar contra el otro enemigo exterior: el aire incandescente. —¡Abrid los ventanales! ¡Nunca los tenéis abiertos! —gemía, en su delirio, la madre de Catherine.
- 4. 4 Madame Philophté, la comadrona, que desde hacía cuarenta años libraba a las damas de Bucarest de sus embarazos sin que su propia gordura disminuyera con ello, se dirigió a un de las ventanas, cerrada herméticamente desde largo tiempo atrás, e hizo el simulacro de abrirla. Sacudió el manubrio, tiró del postigo y aprovechó la ocasión para mirar largo rato a la calle. A través de las algas de un vidrio transformado por la escarcha en un acuario blanco, vio un espectáculo inusitado: la Calea Victoria desierta al mediodía y barrida en toda su longitud por una ráfaga venida del mar Báltico a través de mil quinientos kilómetros de llanura. Entre dos murallas de nieve virgen, un hombre avanzaba penosamente. Con un gorro forrado, el cuello de su largo abrigo levantado sobre las orejas, parecía un granadero perdido de la Grande-Armée. A modo de arma, apretaba contra su pecho un gran ramo de color rojo y amarillo de claveles italianos y de mimosas, cuyo envoltorio orlado desgarraba el viento. Pasó sin levantar la mirada hacia la casa. Era el príncipe Jean Dragomir, abuelo de la niña que acababa de nacer. Su cochero Lipovan, de la secta de las Purísimas Palomas, le había negado sus servicios, y a pesar del mal tiempo iba a pie a felicitar a su nuera. En brazos de una madre que creía en los sueños, Catherine, su hija soñada, iba a ser llevada lejos de su lugar de nacimiento. Desde el comienzo mismo de la noche, en la fiebre que mutuamente se habían contagiado, la madre murmuraba sus secretos a la niña. —Fue en París donde pensé en ti por vez primera, hija mía —le decía—; era en el hermoso mes de mayo, cuando las lilas recorren las calles en carritos; cuando salen los camiones de riego; cuando en un mismo momento llueve y brilla sol; cundo hay tantos brotes en los viejos árboles de la avenida Gabriel, de la avenida Marigny y en el Faubourg du Roule, donde tu abuela vive, que todo parece verde como en un bosque…
- 5. 5 »Primero, hija, te vi en sueños —musitaba—. La primera vez fue a la salida de los almacenes del Louvre. Unos niños alborotaban; daban brincos alrededor de un vendedor encargado de repartirles globos; sólo le quedaba uno y todos levantaban la mano para obtenerlo... tú pasaste, levantando solamente la cabeza; entonces vi tu rostro. “Ésta es la niña que yo tendré”, me dije. El vendedor te ofreció el globo. Un gallo cantó, y me desperté... »Otra vez te vi correr en el Jardín de las Tullerías, alrededor del gran estanque donde los niños lanzan sus barcos de vela, que siempre vuelcan. El tuyo no volcaba, a pesar del vendaval que fruncía el agua, azotaba tus piernas desnudas y te arrancaba gritos nerviosos. Tus largos cabellos, como una ola, te cubrían el rostro, pero yo te reconocía gracias a tu cuello. »No solamente te me aparecías en sueños; te vi otras veces en el teatro y en la calle. Ya no eras una niña; te me aparecías como adolescente y mujer. Después de nuestro matrimonio, te mostré a tu padre: fue en un restaurante de los Campos Elíseos donde cenábamos al aire libre por primera vez aquel año, una noche de mayo que debió ser la misma en que comenzaste a existir más allá de mi imaginación. Tu padre daba la espalda a la aparición. Yo le dije: «Mira detrás de ti, en la tercera mesa a la derecha, a esa joven de rosa y negro». Y él se cambió de sitio para ya no apartar los ojos del rostro de aquella muchacha, que era el tuyo, hija mía... ¿Valdrá para los hombres la historia de las ovejas de Jacob? ¿Es la mirada lo que primero concibe?... Todas las jóvenes desgraciadas son Poetas, incluso las que no escriben versos. Marie Romulesco, la madre de Catherine, pertenecía a esa categoría de seres encantadores que hacen poesía sin saberlo. Hija de una visionaria, Catherine iba a enterarse de lo que normalmente nunca saben las niñas: iba a conocer su génesis; sabría las razones profundas y los incidentes fútiles que habían inducido, rodeado y determinado su incorporación a la vida. De ser española, la hubieran bautizado Concepción, Encarnación o, mejor todavía, Anunciación, pues los católicos saben que la salutación del ángel lo es todo; pero siendo rumana, se llamaba Catherine, como su abuela, la que vivía en el Faubourg du Roule, y Catherine-Paris en recuerdo de una hermana de su madre que, nacida durante el sitio de la capital y fallecida en 1.872, sólo había llevado ese hermoso nombre durante un año.
- 6. 6 Catherine llegó a conocer incluso el itinerario que sus padres habían seguido la noche de la anunciación. Los dos pasaron bajo el entoldado verde que, en mayo, cubre esos transeptos que son los laterales de los Campos Elíseos; cruzaron el atrio de la Concorde. El asfalto brillaba; había llovido. Llegados ante los Caballos de Marly, atravesaron la avenida cogidos del brazo. Sin abandonar la sombra de los árboles, fueron hasta Cours-la-Reine, donde la selva urbana adopta, en la vecindad del río, una belleza agreste. Se sentaron en uno de esos bancos dobles al borde del Sena, que enseguida cobró para ellos un aire de confesionario. Aprovechando la dulzura de la noche, otras parejas, llegada la hora de las confidencias, ocupaban bancos semejantes a lo largo de toda la ciudad, río arriba y río abajo. Grandes carretas de dos ruedas arrastradas por percherones remontaban la orilla hacia Auteuil, llevando piedras talladas que brillaban en la noche, como cubos de fósforo. Fue Marie la primera en confesarse. Dijo a Constantin lo que hasta ese día pensaba que no debía decirle: que no lo amaba, pero que deseaba tener un hijo suyo al que poder amar. Deseaba que fuera una niña. Sería idéntica ala aparición del restaurante. La casarían en París. La felicidad de la hija haría la de la madre. Así, Marie podría permanecer fiel y honrada toda su vida. Lo que no dijo fue el miedo que había tenido de ser infiel ese mismo día, pensando en un joven francés al que había amado antes de su matrimonio. Constantin admiraba el coraje y la franqueza de su mujer. Era más culpable que ella, pues se había casado en obediencia a su padre, cuando en realidad amaba a otra. Esa otra era una joven del Barrio Latino que se parecía punto por punto ala aparición del restaurante… Y mientras los dos maldecían los prejuicios de sus padres, responsables de su unión, se pusieron a llorar y a besarse como si, a fuerza de lamentarse, hubieran llegado a amarse. Extranjeros en la ciudad, regresaron a través del sotobosque parisiense a su madriguera; volvieron a la rue Matignon, a la casa de la madre de Marie, donde pasaban una temporada. ¿Llegarían a ver realizado el sueño de su adolescencia, que según descubrían era el mismo para ambos: vivir en París?
- 7. 7 Será Catherine quien lo realice. Ella será el pecado de su padre y el desquite de su madre. Nacida a tres mil kilómetros de la Île-de-France, pertenecerá sin embargo a ella. Venida al mundo durante una de esas tempestades de nieve que ponen a Bucarest durante treinta y seis horas en estado de sitio, será llamada no obstante Mayo de Amor, en recuerdo del país donde la concibieron, en un momento de feliz abandono, un valaco y una joven moldava que, por lo demás, no se amaron. —Era el tiempo —le dirá su madre— en el que en todas las aldeas de Francia se festeja el mes de mayo con danzas, cantos y procesiones a la iglesia. Era el mes de María.
- 8. 8
- 9. 9 En el que Catherine da un salto hacia atrás La muerte prematura de sus padres hizo saltar a Catherine una generación, y en este salto hacia atrás iba a ganar esa rara sabiduría que comunica a los niños la compañía de los viejos. Tenía tres años cuando su padre murió. Esa desgracia trazó en su vida una línea divisoria. De este lado, estaba el país natal; más allá, París. Los recuerdos de este lado no brillaban por su número, sino por su intensidad. De la lengua que en su país se hablaba, Catherine había retenido dos palabras: asculta y foc. Se acordaba también de una puesta de sol. En brazos de su nodriza, con la nariz aplastada contra el vidrio, había asistido a ese espectáculo, bello como un incendio, prolongado como una tragedia, que es el final de un día claro en la llanura valaca. De ese sol poniente, su imaginación hizo una patria; su memoria databa de ahí. Catherine nunca había visto el occidente; su habitación estaba orientada al sol matinal; el día en que murió su padre, habían dado la orden de conducirla a un pequeño cuchitril que servía de office a los criados, para que no viera cómo los obreros clavaban en la fachada las colgaduras fúnebres. Este trastero se abría al cielo de la tarde. De este modo, la atención de Catherine, siendo muy pequeña, fue distraída de la muerte Por un espectáculo deslumbrante. Consiguieron así ocultarle por vez primera uno de los grandes pasos de la vida; más tarde, se las ingeniarían para ocultarle el otro. Los buenos padres nunca tienen prisa en enseñar a sus hijos cómo les han infundido la muerte a la vez que la vida, ni tampoco cómo se da la vida.
- 10. 10 Junto con su padre, Catherine perdía sus raíces y se convertía en una flor segada, pero ella no lo supo. Todos sus recuerdos se borraron con el estrépito, la novedad y la excitación del primer viaje. Una niña que atraviesa Europa bebe el olvido en ese vaso de plata donde el agua, agitada por el movimiento del tren como por una tempestad, ha remplazado la leche. Durante los días que precedieron a la partida, Catherine, por las noches, a la hora de irse a la cama, que era también la hora de jugar, buscó a su alrededor una caricia concreta que no recibió. Un bigote que rozara su mejilla haciéndola reír. Un ser que tenía dos grandes piernas, entre las cuales se podía caer, y con dos grandes manos a las que no podía resistirse y que la atrapaban, la levantaban del suelo y la colocaban sobre sus rodillas. Comenzaba entonces el juego: primero lenta, cadenciosamente: Cuando papá va a París... ¡Al paso, al paso, al paso...! Pero ella enseguida se impacientaba, gritaba para excitar a su montura y la azuzaba con los talones. Entonces las grandes rodillas subían y balaban más deprisa, precipitando su risa. Ahora trotaba: Cuando mamá va a París... ¡Al trote, al trote, al trote...! Luego las terribles rodillas aceleraban su movimiento y, lanzándola por los aires, le provocaban espasmos: Cuando Catherine va a París... ¡Al galope, al galope, al galope...! Este juego, que terminaba con una caída, era, como todos los juegos de niños, una premonición. Las marionetas anuncian la agitación de la vida y su brevedad; el escondite, la búsqueda de emociones; el juego del anillo, los anhelos del deseo; la gallina ciega, el amor y sus tanteos.
- 11. 11 Conforme al ritmo propio del corazón, Catherine olvidó la ficción cuando surgió la realidad. Durante el viaje ya no tuvo necesidad de jugar: simplemente, viajó. Durante tres días con sus noches, el tren hizo sus delicias, marchando al paso en las ciudades, al trote en los puentes, al galope en el campo. En las estaciones ruidosas, coceó. La llevaba lejos del país donde las ocupaciones de su padre la habrían retenido, si su padre hubiera vivido. Al tomar posesión, con gritos de júbilo, de su litera suspendida Catherine ignoraba que dejaba tras de sí, en un compartimento más sombrío y profundo, en el que ninguna lamparilla azul despedía una luz reconfortante, al artífice de sus primeros placeres. Esa cabalgata a través de Europa la devolvía a su punto de partida, que era París. Desde siempre, ella sabía que iría allí. Hija no solamente predestinada, sino también premeditada, Catherine estaba consagrada a la ciudad cuyo nombre llevaba, del mismo modo que otros niños están consagrados a la Virgen. Cuando el 15 de febrero de 1893 descendió con su madre los peldaños de la Gare de l'Est, aquello valió, en cierto modo, por una presentación en el Templo. Llovía. El alba invernal era oscura; tras el cristal lloroso de un landó de alquiler, pasaban las luces. Al principio, no vio más que esos destellos lacrimosos. Pero sus oídos eran acariciados por un inmenso murmullo al que su corazón terminó por mezclarse. En la rue Mantignon, bajo el arco de la puerta cochera, conoció la Revolución francesa en la figura de Madame Fenouil, calcetera y Portera. Catherine apenas tembló; extendió su mano al lobo disfrazado de abrepuertas. Madame Fenouil se enterneció: —¡Oh, qué niña más preciosa! ¡Lo contenta que se va a poner la señora Princesa! Y a continuación, por la escalera tenebrosa que olía a escape de gas y a café de filtro, subieron en cortejo hasta el entresuelo, donde la señora princesa esperaba frente a la puerta, rodeada de sus damas: Maria Robinet y Angèle, la cocinera. La alegría, la bondad y la pobreza acogieron a Catherine en el umbral de su nueva residencia. Su llegada a ese pequeño apartamento sombrío y bajo, cariñosamente llamado por su madre «el rincón Matignon», suponía una victoria del espíritu sobre la materia, en una lucha conyugal mantenida desde hacía treinta y tres años por una mujer de buen humor contra un hombre colérico. Esta guerra se había extendido de padres a hijos, hasta la segunda generación, adoptando todas las formas, sobre todo la económica.
- 12. 12 La disputa doméstica había comenzado hacia 1860, en Miroslava, a la orilla del Pruth, en una vieja y vasta mansión moldava, rodeada de un rosario de lagos. Fue allí donde el príncipe Jean Dragomir había encerrado a su mujer durante toda la luna de miel, la cual, si de él hubiera dependido, todavía brillaría. La caza en las marismas, abierta indefinidamente en esos desiertos, lo retenía cerca de la princesa, cuya dote era ese dominio palustre, y si él no pensó nunca en el divorcio, ni siquiera durante el onceavo año de matrimonio, que para él fue el único malo, fue porque no quería perder el usufructo de una tierra más rica en juncales, más poblada de patos salvajes, de ocas, de cisnes, de garzas y de cernícalos, que el mismo delta del Danubio. Con la escopeta en ristre, se olvidaba de las mujeres; matar pájaros lo calmaba. Era la manera de refrenar sus instintos. Así que disparaba tanto como podía. Durante once años, fue todas las tardes de caza, y durmió con su mujer cinco días de cada ocho; los restantes, incluido el día del Señor, inspeccionó sus otras tierras y los pasó con sus amantes. Pero al onceavo año la princesa Catherine se hartó y, aprovechando un domingo, se fue a Francia, llevándose a sus ocho hijos. Dejaba una nota sobre la funda de la escopeta. Anunciaba claramente sus intenciones: se iba sin ánimo de volver; se instalaría en París para velar allí por la educación de sus hijos y para que su hija aprendiera a vestirse. Con gusto recibiría la visita de su marido, si le placía ir. Y éste, en efecto, fue. No intentó hacerla cambiar de idea. No se peleó con ella: tal cosa hubiera impedido su venganza. La trató como a su esposa querida y, cuando partió, ella estaba embarazada por novena vez. Antes de abandonarla, le hizo saber que su pensión sería de mil francos por mes, que se tendría que arreglar con eso, y que él volvería a visitarla todos los años, de improviso. El sitio de París, en 1871, ahorró a la princesa Catherine esta temible visita. Con toda tranquilidad, trajo al mundo a su última hija durante los horrores del asedio, y le puso el nombre de Catherine-Paris. Poco después abandonó el Hotel del Rhin, donde estaba alojada, y se instaló en el boulevard Saint-Michel, cerca de las Écoles. Ahí vivió despreocupadamente, sin otra preocupación que la del dinero. Para una mujer de su carácter, sin embargo, la pobreza era poca cosa. La princesa cambió de clase social sin cambiar de ánimo,
- 13. 13 y nada le pareció más simple que vivir mediocremente, puesto que ella misma no era mediocre. Atravesar las calles a pie era la única novedad que le inspiraba miedo. Durante su infancia, que había transcurrido en París, sólo se desplazaba en coche. Salió poco; pero cuando tenía alguna razón para hacerlo y se veía en la obligación de atravesar el bulevar, tenía su propio método: se dirigía graciosamente a un guardia, alegando que era corta de vista, y le rogaba su brazo, algo que nunca le negó ningún agente. Así, bajo los hocicos de los caballos parados, y de los paseantes sorprendidos, la mano sobre la manta de su caballero azul, ella avanzaba ligera y segura. Desde que cumplió los veintiocho años, sólo tuvo dos vestidos, como las viejas, negros los dos: uno de lana, para diario, y el otro de seda, para los domingos. Sus hijos crecieron en sus faldas, hasta la entrada en el colegio; su hija no la abandonó jamás. La adoraban porque era buena, socarrona y tierna, y los entretenía con cualquier cosa. Su dulzura y su alegría encantaban incluso a sus criados, Que formaban, junto a sus hijos y Monsieur Beau, su profesor particular, toda su sociedad. La llegada inopinada del padre de familia sumía anualmente en el terror a este rebaño. Cada vez, mediante amenazas, o bien con argumentos tan contundentes que parecían amenazas, trataba él de persuadir a la fugitiva. Si la condenaba a la penuria, era para que comprendiera que su puesto estaba en otra parte. ¿Por qué tanta obcecación? Dado que se había casado bajo el régimen dotal, bien sabía ella que sólo él disponía de sus rentas, y que dispondría de ellas hasta su muerte. La princesa escuchaba las razones de su marido sin dar las suyas. Nada le haría volver a su ciénaga. Su suave resistencia lo ponía frenético. ¿Se divorciaría? ¡No! Ella sabía que en ese caso tendría que devolver la dote, renunciar a sus masacres de pájaros y perder la posibilidad de someterla, de reducirla, aun a distancia. Escuchaba sus juramentos con aire de estar diciendo: «¡Ya puedes gritar, que yo estoy a salvo!». Cuanto más fuera de sí estaba él, más segura de sí misma se sentía ella. Tenía una forma propia de dar por terminada la discusión cuando sus hijos aparecían durante el transcurso de una escena: los atraía hacia sí y les susurraba al oído su conclusión: «¡Tararí que te vi!». Ésa era su manera de tranquilizarlos, de probarles al mismo tiempo la inanidad de las furias paternas y la libertad de espíritu de la
- 14. 14 que ella disfrutaba. ¿Amenazaba él con hacer intervenir a la diplomacia, a la policía; vociferaba que le arrebataría a los niños, que haría de ella una mendiga. ¡Tararí!... Había dentro de ella un duende, y los estallidos de un bruto no prevalecían contra ese duende. Citando una célebre frase de la princesa de Conti, había dicho un día a su marido: —¡No olvides que yo puedo tener príncipes sin ti, pero que tú no puedes tenerlos sin mí! Desde ese día, él tuvo que prescindir de uno de los medios de castigarla. Sus visitas anuales se hicieron cada vez más cortas, pese a que no omitió ninguna, temeroso tal vez de que ella olvidara que él estaba allí para amargarle la vida. Ocho días al año, sin embargo, bastaban para convencerle de que se privaba de todo, de que había perdido su belleza y de que nada había de temer de una mujer que se contentaba con dos vestidos por año y una excursión al Luxemburgo todos los domingos. Pensó que con la edad se cansaría. No llegaba a comprender el secreto de su resistencia, ni cómo, habituada a las comodidades de una casa opulenta, una mujer como ella podía vivir en un pequeño apartamento, sin un mueble de su propiedad, sin vestigio alguno de sus costumbres pasadas, teniéndose que servir ella misma en lugar de ser servida, y renunciando, por un capricho, al lujo, del que lo menos que puede decirse es que prolonga la juventud. Lo que él no sabía es que siendo París «el lugar del mundo donde mejor se lo puede pasar uno», era lo más normal que ella se encontrara bien allí. Ignoraba que la había hecho desgraciada. Siguiendo un razonamiento lógico, como todos los locos, el príncipe Jean se consideraba libre de toda culpa: ¿acaso la ley no estaba de su parte? Nunca había engañado a su mujer bajo el techo conyugal. Uno a uno, él recobró a sus hijos, a medida que pasaban su último examen. Ella sabía que esa marcha era inevitable. Como todas las madres, se resignaba a la cruel metamorfosis de sus pequeños en hombres hechos y derechos. Allí, en la ciénaga, se convertirían en
- 15. 15 cazadores como su padre; dejaría de verlos, o lo haría sólo muy de vez en cuando. Y si los volvía a ver sería para, con la desesperación de Leto, escrutar en sus hijos convertidos en ranas los rasgos cada vez menos visibles de su humanidad. Cuando su último hijo partió, la princesa, con la hija que le quedaba, abandonó el boulevard Saint- Michel para instalarse en la rue Matignon, con más estrecheces todavía pero en el barrio de los jardines. Creyó que la conservaría. Recién salida de la adolescencia, Marie se había enamorado de un joven francés, el compañero preferido de sus hermanos. Louis Philipon era hijo de un profesor de la facultad de Letras gran amigo de Monsieur Beau. Su rostro encantador, su facilidad, su talento —interpretaba comedias, escribía versos y dibujaba en los manteles las caricaturas de los actores célebres a los que imitaba— subyugaron a los jóvenes moldavos hasta el extremo de que lo llevaron a su casa un domingo, y luego todos los siguientes. Se convirtieron en los satélites de su brillante condiscípulo. Sus éxitos en los estudios los embriagaban. Sólo coincidían en clase de retórica, pero eso no les preocupaba. Marie, intimidada, deslumbrada y conquistada, no soñó en nada más que en convertirse en Madame Philipon. La princesa Catherine, con su sencillez de corazón, no veía en ello ningún inconveniente. Los hábitos y las costumbres de una familia de maestro no diferían gran cosa de los que se usaban en la rue Matignon. Aquí y allá, imperaba el régimen de la criada para todo, la fuente en medio de la mesa, las excursiones a pie los domingos, los museos todos los jueves, el teatro una vez al mes; se trataba, en fin, de la tranquila vida de la gente humilde en el seno de una gran civilización. Residir con el admirable Philipon en la rue de Condé, a dos pasos del Luxemburgo, le parecía a Catherine el más envidiable de los destinos. Los dos continuarían llevando en la orilla izquierda del Sena la encantadora vida que llevan en París tantos parisienses comunes. Marie no conocía otra.
- 16. 16 La indignación del príncipe Jean cuando le fue transmitida la petición de matrimonio estalló en un torrente de palabras soberbias. Éstas, sin embargo, no encontraron eco en sus hijos, educados liberalmente. El furor del príncipe creció al saberse solo. Comprendió que su venganza se había vuelto contra sí mismo, pues había tenido por efecto transformar a su familia en una camada de pequeños burgueses. Lo abandonó todo: sus negocios, sus placeres, su caza, Era noviembre: las becadas acababan de llegar. Partió. Se presentó en la rue Matignon sin anunciarse. La escena que hizo a su mujer se quedó corta al lado de la que iba a montar en casa de los Philipon. La entrada de este anciano indignado en la sala comedor donde el profesor preparaba su curso provocó espanto, primero en el corazón de la criada y luego en el alma más firme de la señora de la casa. Pese a que le rogaron que se sentase, el príncipe Jean permaneció de pie. Sabiendo que se dirigía a un profesor, habló de historia. Dijo que descendía, por la rama materna, del cónsul Máximo, conocido en Roma en el año 300 antes de Cristo. Luego habló de literatura: Voltaire, en la Historia de Carlos XII, elogió a Cantémir, príncipe de Moldavia, su tatarabuelo. Antes de cerrar la alianza que había osado proponerle, él exigía conocer las relaciones existentes entre los Philipon y la historia romana, entre los Philipon y la literatura. Probándole el silencio estupefacto del profesor que no existía ninguno, continuó: su hija erala heredera de un terreno de seis mil hectáreas, ¿cuántas hectáreas aportaría el hijo de Monsieur Philipon al matrimonio? Tres días después de esta algarada, el príncipe Jean regresaba a Moldavia, llevándose a una Marie desconsolada por no pertenecer a una familia de menor alcurnia. La ruptura llegó del propio Philipon. Había escrito a Marie que, no siendo hijo de un rey, renunciaba a la mano de Madame Pedegree. Se devolvieron los regalos: por uno y otro lado, libros, cartas, versos inéditos. Seis meses más tarde, Louis Philipon se casaba con un buen partido: la hija de un profesor del Colegio de Francia. Marie, al cabo de un año, fue desposada en su país por Constantin Romulesco, que descendía en línea directa de los
- 17. 17 últimos príncipes de Valaquia. La boda tuvo lugar en Bucarest, ciudad que las familias moldavas de cierto postín habían escogido como residencia desde que la unión de los principados le otorgaron el rango de capital única. El príncipe Jean acababa de comprar allí la mansión de un acaudalado armenio gracias a los buenos servicios de la última de sus amantes, mujer de un abogado. El matrimonio se celebró de noche, con toda la pompa de la Iglesia de Oriente, que hace de la unión entre cristianos una consagración y una coronación. El novio, recientemente salvado por su familia del peligro de un casamiento desigual, encontró en la hija del príncipe Dragomir a una mujer dulce, proclive a la ensoñación, un poco tonta, decía la gente, pero muy idónea para un hombre recién arrancado de su amor. La novia veía en su esposo a un compañero de camino que aceptaba llevarla a París, a casa de su madre, con el plausible pretexto del viaje de bodas. Así es cómo a la princesa Catherine, que se había quedado en la rue Matignon, le fue devuelta su hija por un desconocido. Se la devolvió primero por una corta temporada. Y de nuevo, esta vez para siempre, unos años más tarde. Constantin murió en 1892, víctima de una terrible epidemia de fiebre tifoidea que desoló Bucarest y sus alrededores. Desde la almohada en que expiró, mientras deliraba, recomendó dulcemente a su mujer huir de la ciudad con su hija y regresar a París, el único lugar del mundo donde se puede vivir. De este modo fue como se reunieron madre, abuela y nieta ese día en que, a la edad de tres años, Catherine franqueó por vez primera el umbral del viejo inmueble parisiense quien iba a convertirse, también para ella, en su casa. —Dios reúne bajo un mismo techo a quienes comparten un mismo corazón —dijo la princesa Catherine cuando abrazó en el rellano del entresuelo a las dos tránsfugas. Regresando al rincón Matignon, Marie se sumaba al partido de la resistencia. Optaba con su hija por la libertad contra la tiranía paterna. La niña viviría en París la vida dichosa y discreta que habría tenido de haber nacido Philipon. Crecería en la República, bajo la influencia de esa abuela que había hecho la Revolución en su propia casa.
- 18. 18 Sería libre de amar a quien quisiera; su madre la creía nacida para la felicidad. Eso es lo que todas las madres creen siempre de sus hijas adoradas. La existencia que les ha sido negada a ellas, la quieren para éstas, a quienes sueñan inaccesibles a la infelicidad. ¡Como si les hubieran transmitido algo más que la vida!
- 19. 19 Edad Media y Renacimiento de Catherine La educación de la pequeña Catherine corrió en un principio a cargo de mujeres sin educación. Maria Robinet la acostaba y la despertaba. Era ella quien la llevaba de paseo, quien, desde que su madre padecía crisis, la enviaba a jugar al patio cuando llegaba el médico y el apartamento se llenaba de olor a vapores; si llovía, Angéle la cocinera la invitaba a su cocina. Hay niños que pierden todo contacto con el pueblo a partir del momento en que los abandona su nodriza; separados de él por la orden seglar de las institutrices, no han conocido el calor de sus gentes. Les ha faltado su afecto en la edad en que los pobres, la gente humilde y sencilla, tranquilizados por la estatura de sus señores, no desconfían de ellos, los quieren y les enseñan. Maria Robinet, que no sabía leer, fue para Catherine como un libro abierto: biblia, cosmografía, disparatario, bestiario, código de honor, carta de amor, manual de urbanidad y catecismo, todo a la vez. Esa vieja campesina de los alrededores de Bourges, cuya mente anclaba en el tiempo de las catedrales, infundió en el alma de esta pequeña dacia el sentido del misterio francés. Gracias a ella, Catherine tuvo su edad media; su imaginación balbuciente fue poblada de diablos rojos y ángeles blancos; las artimañas del maligno La aterrorizaban, pero invocaba a Jesús y María y enseguida la cortina que había visto moverse volvía a caer en pliegues inocentes. Sólo se dormía después de haber intercambiado
- 20. 20 con la vieja criada el saludo de buenas noches habitual entre las religiosas de San Salvador, donde Maria Robinet había servido en su juventud: «¡Alabado sea Jesucristo!», decía la sirvienta. «¡Y bendito sea por siempre!», respondía la niña. Y con esta seguridad de que había un algo divino que no terminaría nunca, Catherine cerraba los ojos. Había un Dios que la amaba y al que ella también amaba, para siempre. La cabeza de una niñita que no dudaba de nada se posaba entonces deliciosamente sobra la almohada. Si el sentimiento de amor infinito fue inculcado a Catherine por Maria Robinet, fue de Angèle la cocinera de quien aprendió a vivir bien, a disfrutar del momento. Después de su edad media, pues, Catherine tuvo su siglo XVI. Esta mujer era única en hacerle la vida agradable. Suscitaba en ella gustos que sabía satisfacer, lo cual constituye de por sí todo el arte de la felicidad doméstica. Catherine fue alimentada de pequeños manjares y colmada de prevenciones maternales. A menudo los servidores adoptan bajo su tutela a los hijos de sus amos, quienes raramente les corresponden. Angéle había perdido a una hija en su juventud, y viendo que ésta iba a perder a su madre, la adoptó. Hizo por ella mucho más que lo que hubiera hecho por la otra. Como la creía de una esencia diferente, se la figuraba experimentando deseos impropios de un niño ordinario. De este modo, en los cuidados que le prodigaba, se mezclaba siempre una pizca de poesía. Huérfana, lejos de su patria, de origen un poco fabuloso, procedente de un país indeterminado, Catherine excitaba la imaginación de esta mujer sencilla, que venía de Pontoise. En invierno, al regreso del mercado, le traía de la frutería nizarda naranjas y mandarinas colgadas de sus ramas verdes, de las que pendían al mismo tiempo flores y frutos. Por la mañana, al despertar, al lado del pan tierno recalentado en el horno, ponía unas violetas. Catherine, a quien su abuela mantenía alejada de su madre, por temor al contagio, encontraba en La cocina de Angèle, durante las tardes lluviosas, buena y abundante compañía. Estaba el gato; estaban los canarios; estaba Angèle, que hacía ella sola el trabajo de varias personas; y el ruido. Estaban además los milagros: canarios y gatos salían unos de otros. Era como la multiplicación de los panes en el Evangelio narrada por Maria Robinet.
- 21. 21 De los canarios que había tenido al comienzo, canarios célebres, premiados por la sociedad ornitológica La Parisienne, Angèle se jactaba de haber sacado dos docenas de crías. Les cantaba las glorias. La descendencia de los laureados llenaba de trinos el Faubourg du Roule. Había canarios en casa de Madame Fenouil, en la portería; los había en casa del lechero, del librero, del carnicero, hasta en la sacristía de Saint-Philippe. Y no se acababa con esto. Cada primavera Catherine se sorprendía al descubrir pájaros nuevos en la jaula. Por otro lado, dos veces por año pequeños gatitos aparecían en la cesta del gato. Era una maravilla contemplarlos. ¿De dónde venían? Angèle esquivaba la pregunta. Decía que no sabía nada, que ella no era doctora. Consultada al respecto, Maria Robinet aseguraba que los canarios obedecían al mandato del buen Dios: ¡Creced y multiplicaos! Esta explicación tenía en gran mérito de ser una afirmación Catherine, que vislumbraba el infierno en el horno, no pedía nada mejor que descubrir el cielo en la ventana de la que colgaba la jaula. ¿Crecer? Eso mismo era lo que hacía ella. ¿Multiplicar? Eso era lo que trataba de hacer bajo la dirección de Angèle: dos por dos cuatro... ¡Pero no! Los canarios trastocaban la aritmética: ¡dos canarios daban cinco, y hasta seis! Y lo que todavía era más fuerte: ¡De un solo gato en una canasta salían otros cinco! La cocina de Angèle se parecía al paraíso terrenal en que pasaban allí cosas incomprensibles y se degustaban grandes placeres. Antes que ninguno, el de desvainar los guisantes; éste era, de todos, el más encantador. La alegría de abrir una vaina se añadía a la excitación de la apuesta: las perlas verdes, ¿serían pares o impares? Catherine aprendió a apostar desvainando. Al mismo tiempo, experimentó las delicias del tacto: era ella quien ponía en remojo los rábanos. Los lavaba como a niños para quitarles esos restos de tierra primaveral que los ensucian, y daba gusto entonces jugar con el agua. Más tarde, cuando se hizo más hábil, la dejaron jugar con los cuchillos. Pelaba las manzanas en espiral. Con las peladuras, hacía collares que le servían de adorno. Mientras se distraía trabajando, Angèle le cantaba letrillas.
- 22. 22 Sabía un gran número de canciones, pero Catherine siempre le pedía las mismas. Los niños no se cansan nunca: les gusta lo que les ha gustado, lo que les hace reír una vez, les hace reír siempre; cualquier cosa que se haga, quieren que vuelva a repetirse de nuevo, y si su compañía resulta fatigosa para las personas mayores se debe a su perseverancia. Angèle, como toda la gente de pueblo, repetía de buena gana. Especie de madre nutricia, llena de frescura y de alegría plebeyas, tenía grandes delicadezas cuando había que dar a Catherine, cuyo carácter privilegiado respetaba, explicaciones sobre la vida. Si la niña preguntaba: «¿Dónde está tu marido, Angèle?», ella respondía orgullosamente: «En Pampeluna, con la luna», para no decirle que estaba muerto. Si Catherine descubría un gusano vivo en una manzana y soltaba gritos de espanto, su mentora de cocina le daba una primera lección de filosofía: «En el mundo ha de haber de todo», le decía, y la niña se acostumbraba a la idea de que es bueno todo lo que vive, incluidos los gusanos de las manzanas. Cuando su primera educación quedó terminada, Catherine tenía la fe de Maria Robinet, que era la de una campesina del siglo XIII, y su misticismo se hallaba temperado por las enseñanzas epicúreas de Angèle la cocinera. A los siete años, Catherine pasó de la dirección de las mujeres a la de los hombres. Este cambio capital tuvo lugar de la manera más natural. Su abuela quería que aprendiera a leer: Angèle sólo sabía contar, y Maria Robinet, que lo sabía todo, todo lo había aprendido de oídas. Mientras buscaban una institutriz, Monsieur Beau se encontraba allí. El antiguo profesor de los Dragomir, pese a estar jubilado, no había cambiado en nada sus hábitos. Cada tarde iba a la rue Matignon a la caída del sol, y la princesa Catherine lo recibía junto a las mesa de palisandro, donde antaño sus hijos estudiaban las lecciones. Era el momento en que, habiendo pasado con su pértiga el farolero de blusón azul, el pequeño salón, que quedaba a la altura de la farola, se veía iluminado a costa de la ciudad de París. Las economías de la princesa Catherine eran severas hasta el extremo de que se contentaba durante las horas previas a la cena con esta luz prestada, que bastaba Para su calceta. Sus dedos ágiles continuaban su antigua labor, pero como los niños ya no tenían necesidad de su industria, una vez terminada la deshacía para comenzar de nuevo.
- 23. 23 Monsieur Beau traía noticias, además de sus cumplidos. Se quedaba una hora y luego se iba, después de haber saludado, sobre su lecho de dolor, a la pobre Marie, a la que había visto crecer, y que cada día se hallaba más disminuida. Como pretexto para su asiduidad cotidiana, Monsieur Beau esgrimía el interés por sus alumnos de antaño. Una parte de su posteridad espiritual había emigrado a esa provincia extrema del imperio romano que él todavía llamaba con su antiguo nombre: la Dacia feliz. La princesa Catherine le leía las cartas de sus hijos. Él charlaba largamente con ella sobre los vástagos de su inteligencia, únicos descendientes que había de tener. Cojo y de una fealdad que no dejaba nada que desear, Monsieur Beau, desde que tuvo edad de elegir, o más bien de ser elegido, había renunciado a las mujeres en favor de las Musas. Demasiado pobre para constituir un buen partido, afligido por una tara que le impedía convertirse en sacerdote, se había hecho profesor. Allí seguía, sin embargo, la tara que le había vedado el asenso al altar y las risas que saludaron su ascensión a la tarima la primera vez que se subió a ella, pronto le hicieron desear descender de ahí. Esto ocurría en el viejo colegio de Dijon, su ciudad natal. La abandonó para ir a París y perderse allí entre una multitud tan numerosa, tan ajetreada, tan absorta en sus cosas, que olvidara reírse al paso de un cojo. Tuvo amistades universitarias y recomendaciones; pero ya no aspiraba a ejercer en público. Fue así como obtuvo la plaza de profesor particular en numerosas familias extranjeras y como entró en casa de los Dragomir. A partir de ese día, se enamoró sin saberlo y, por no haberlo sabido, continuaba estándolo treinta y cuatro años después. Este proscrito del amor vivió en el arrobamiento de los afortunados: «Tienen lo que desean, y desean lo que tienen», dicen las Escrituras. Monsieur Beau veía cada día a la princesa Catherine; más aún: era el único en verla. Ningún hombre aparte de él se acercaba a esta reclusa voluntaria. Estaba la visita anual del príncipe Jean, pero eso no era más que una tormenta, y si nada resulta más terrible, tampoco nada es más fugaz que esa calamidad. Monsieur Beau apenas tenía tiempo de ocuparse de su dolencia, que había terminado por no sentir. Sentía a esa familia tan suya como la Sagrada Familia lo era para Maria Robinet. Sólo que la Virgen había tenido una hija en lugar de un hijo, y Santa Ana sonreía a su descendencia femenina. Cuando por primera vez Catherine trepó sobre sus rodillas desiguales, Monsieur Beau presintió oscuramente que amaba a Dios en tres personas: la madre, la hija y la nieta.
- 24. 24 Profesor de historia y de filosofía, doctor en derecho, licenciado en letras: Monsieur Beau era todo esto y, humildemente, puso su ciencia al nivel de la pequeña Catherine. Extrajo, de las obras maestras que él conocía, el alfabeto que las contiene todas, y se lo enseñó. Ella deletreó primero, luego balbució, y finalmente leyó. Entonces él le dio la Introducción a la Historia de Francia, que debía aprenderse palabra por palabra, como una plegaria. Recitó Catherine: «Nuestros ancestros los galos...»> Pero se engañaba sobre sus orígenes, y Monsieur Beau se guardó muy bien de desengañarla. Enseguida se hicieron inseparables. La llevó a pasear a los Campos Elíseos. Al tener un preceptor en lugar de una niñera, Catherine no se relacionó con otras niñas. Este tipo de amistades nacen siempre de los encuentros al aire libre entre institutrices y criadas. Así que Catherine no tuvo amigas de infancia, y la pasó sin ellas. Ese hombre cojo y esa preciosa niña caminaban solitarios bajo los grandes árboles. Vagaban alrededor de los tenderetes. Monsieur Beau sacaba su portamonedas: en el puesto de las golosinas, Catherine podía comprar todo lo que quería, globos, bastones de azúcar, trompos, cuerdas de saltar... ¡Sobre todo trompos! Ponía alma y cuerpo en este juego vertiginoso. Sentados los dos sobre una silla de hierro, él la admiraba. Con ayuda de una tira de cuero enrollada como una serpiente alrededor de la peonza la niña tiraba de ella con mano segura. ¡Y dale que dale! La peonza enloquecida regresa silbando, y cuanto más fuerte se le da, más silba. Cuando el brazo que la azota se cansa, la peonza vacila, se tambalea y desfallece. Para reanimarla, la niña se encarniza en su agonía, y a veces logra resucitarla. Monsieur Beau meneaba la cabeza con satisfacción. Decía a Catherine que era una atolondrada y una desaprensiva, la llamaba «mi Erinia». Niñero improvisado, Monsieur Beau puntuaba de anécdotas filosóficas sus paseos. Llevaba a Catherine a ver las marionetas, la hacia sentar en primera fila delante del guiñol, y permanecía de pie detrás de ella. Vapulean al comisario: una falta de respeto que hace las delicias de los niños parisienses, que toman buena nota de la lección. Ahí es donde Catherine aprende a burlarse de los gendarmes y contrae los saludables defectos del pueblo francés: la malicia y la curiosidad, tan útiles a su grandeza.
- 25. 25 Los domingos, los dos iban hasta las Tullerías. Cuando empezaban los días buenos, instalaban a la pobre Marie en ese lugar resguardado donde, contra un muro revestido de hiedra, los niños, las nurses y los viejos forman una espaldera viviente: la pequeña Provenza. Para llega: hasta ahí, había que formar una expedición: la princesa Catherine y Marie subían en el antiguo landó de alquiler con los chales puestos. En un fiacre, Angèle salía disparada. Como la travesía de la Concorde inspiraba temor a las damas, la cocinera, agazapada en su Urbano con los cobertores, las sombrillas y los plegatines, les abría paso. Monsieur Beau y Catherine seguían valientemente a pie por los Campos Elíseos. Iban hasta el carricoche de las cabras. Catherine subía en él y se dejaba llevar hasta el último castaño, frente a los Caballos de Marly. Durante el camino, Monsieur Beau le contaba la vida del rey de Roma, que había sucedido al pequeño Louis XIII en el carricoche de las cabras. Catherine aprendió el nombre de los infantes de Francia antes que el de los reyes. Profesor de historia, Monsieur Beau paseaba a Catherine a través de la Historia. En la Concorde, le señalaba unas lanzas ahí donde no hay más que faroles; el tronar de los vehículos valía por el tambor de Santerre; el agua desbordaba de la fuente que lava constantemente la sangre de Louis XVI; si una paloma volaba desde el Palais-Bourbon a la Madeleine, era el alma del hijo de San Luis ascendiendo al cielo. El obelisco, aguja del cuadrante solar parisiense, daba las horas de la vieja Francia. Recién llegada de Viena, María Antonieta se asomaba al balcón del ministerio de la Marina; en el hotel Crillon, había una pancarta: era la de Arques: «¡Cuélgate, bravo Crillon!». La estatua de Estrasburgo era la única que parecía viva porque sobre ella se mecían al viento velos violetas, cintas tricolores y crespones rasgados. En la verja dorada de las Tullerías, entre el encantador Mercurio, sentado a la jineta sobre su caballo alado, y la Fama, que toca la trompeta, el fiacre de Angèle aguardaba a Louis-Philippe. Al llegar a la pequeña Provenza, la niña y su preceptor encontraban a las damas instaladas: la princesa Catherine tricotando, y Marie, ociosa, como todo aquél en quien la muerte labora. Monsieur Beau contemplaba las tres edades de su amor. Cansándose muy pronto del reposo, Catherine II corría hacia la. vendedora de barcos, cuya flota en dique seco se albergaba bajo los plátanos. Monsieur Beau corría tras ella,
- 26. 26 renqueando y arrastrando una silla. Al borde del gran estanque en que los niños lanzan sus barcos de vela, que siempre vuelcan, seguía instruyéndola. Bautizaba a su pequeño velero con alas de ángel La Belle Poule, en recuerdo de esa fragata victoriosa cuya reproducción lucía la austríaca en su cabellera, de los tiempos en que era patriota. —Aquí es —decía Monsieur Beau, señalando el centro del estanque octogonal— donde fue levantada por los antiguos artificieros del rey esa hidra de la Tiranía, fabricada con estopa y de un gran parecido a la que Robespierre tuvo que meter fuego, cuando las fiestas de la Razón... Era así cómo, sin dejar de jugar, Catherine se nutría de historia y de mitología francesas. Leía en las Tullerías como en un libro abierto. Cuando llegaban las cuatro y media, recogiendo las migas de su merienda, corría hacia el Louvre, que cerraba el horizonte, azul como una cadena de montañas. Catherine sabía que el Arco del Carrousel es una pajarera repleta de aves. Las Victorias piaban. Y ella lanzaba el pan a esos gorriones gloriosos que anidan junto a las águilas. Dueño de una imaginación audaz, Monsieur Beau transmitía sutilmente a Catherine su propia tradición. Sustituía el pasado de la niña. Proporcionándole una memoria francesa, triunfaba en secreto sobre esas generaciones de hombres de otra taza que la habían engendrado. Comunicándole esa inmortalidad a contrapelo que es la Historia, la atraía hacia sí. Todas las acciones de las que ella guardaba recuerdo como si formaran parte de su propia vida, de diez siglos de duración, eran acciones francesas. Si París relucía bajo sus pies de niña, Catherine lo debía a Philippe Auguste: se mostraba, pues, agradecida a este rey y a todos aquellos que adecentaron la ciudad, por haber ordenado esos pavimentos sobre los que ella había crecido. Se sentía en deuda con todos ellos, desde Clovis hasta el barón Haussmann. Propicia a las metamorfosis, como lo son todos los niños que se convierten en caballo, en locomotora o en Robinson por poco que se pongan a ello, Catherine, ebria de historia, fue Roldán en Roncesvalles, Santa Genoveva velando por París, Juana de Arco y el tambor de Bara. Se metió en la piel de todos los personajes cuya vida aprendía. Declarada hereje, se dejaba quemar viva; impertérrita,
- 27. 27 perdía sangre por todas sus heridas bajo un árbol de Italia cala prisionera en Pavia. Tuvo esa especie de imparcialidad de que se honra la imaginería de Epinal: tomó partido por todos a la vez, violentamente. Lloró a lágrima viva a Luis XVII en el Templo, cantó la Marsellesa y corrió a la frontera calzada en zuecos. Un día 14 de julio, hizo comprar a Monsieur Beau todos los globos de la vendedora ambulante de las Tullerías. Con las tijeras prestadas de la encargada de las sillas, cortaron las cuerdas: el fabuloso racimo se desperdigó en al aire. De color rojo y azul, las semillas de la libertad se elevaron en el cielo puro. Catherine liberaba los globos cautivos en señal de alegría por la toma de la Bastilla. A los doce años, conoció la nostalgia de París. Para expirar, hacía falta a su madre un aire más suave todavía que el de la «pequeña Provenza»; los médicos eligieron Arcachon. Entre los pinos salubres, en aquel sotobosque tristón, alquilaron una de esas casas medio carcomidas que sirven de penúltima residencia a los enfermos. Allí experimentó Catherine las angustias del exilio. Lo añoraba todo del rincón Matignon: los buenos olores y los malos, y la luz de los faroles, y hasta el sabor del pan, distinto el de París al de cualquier otro lado. Su madre, viéndola desolada, supo que le dejaría una doble herencia: la pasión por la ciudad y el modo de satisfacerla. Presionada por la muerte, Marie contaba con poco tiempo para convencer a su hija de que sería feliz; la persuadía contándole con mucho misterio que la había traído al mundo para eso. Fue entonces cuando volvió a hablarle ingenuamente de las visiones que precedieron a su nacimiento. Catherine escuchaba a su madre agonizante, que le decía acariciándole con la voz y la miada: —Tú, que eres toda mi vida, vivirás en París... Cuando el final estuvo próximo, se llevaron a Catherine lejos. Por segunda vez se le hurtaba de la vista el castigo reservado a esa carne de la que había sido engendrada. Distraída por la dicha del regreso, rehízo con Monsieur Beau el camino de la rue Matignon: allí esperaría a su madre y a su abuela. Fue Maria Robinet quien le dijo una mañana, abriendo las cortinas para dar entrada a la luz del día:
- 28. 28 —La señora está en el cielo. Catherine juntó las manos, se puso de rodillas al lado de la vieja criada, y deseó morir, para reunirse con su madre. Maria Robinet le prodigó los consuelos de una fe sólida; por supuesto que iba a morir, e iría al cielo, si se esforzaba en complacer a Dios. Entonces Catherine todavía lloró más intensamente ante la idea de abandonar la vida. La llevaron a la rue Daru, a la iglesia rusa, donde no había entrado nunca. Hasta ese día, ella había creído pertenecer a la parroquia de Saint-Philippe: hubo que desengañarla. Ortodoxa sin saberlo, comprendió al fin que no era católica. Ante una cortina dorada que ocultaba a Dios, la hicieron arrodillarse cerca de una gran caja sepultada bajo mimosas. El olor de esas flores, que le recordaba a Arcachon, mezclado al del incienso, le oprimía el corazón. ¿Qué habían metido en ese baúl? ¿A su madre? Todo lo más la ropa de su madre. Para convencerse de ello, Catherine se repetía interiormente las palabras de Maria Robinet: ¡La señora está en el cielo! De pie frente a una silla del coro, entre su abuelo el príncipe Jean, llegado la víspera, y un pariente desconocido, el tío Charles-Adolphe, escuchaba, sorprendida, sin lágrimas, esos extraños cantos litúrgicos. La devolvieron a la casa sin que hubiera comprendido nada de las palabras de esos magos barbudos con manto de oro y velo negro. El día siguiente, al amanecer, cuando daban las seis, fue a escondidas a oír con su abuela, en Saint-Philippe-du-Roule, una misa secreta que Maria Robinet había encargado allí por el alma de su joven ama; y como Angèle la cocinera llorara, todas se pusieron a llorar. Monsieur Beau también había ido. En esa iglesia, sin flores ni ataúd, tuvieron lugar los auténticos funerales de Marie. A partir del día en que Catherine perdió a su madre, el tío Charles- Adolphe entró en su vida. ¿De dónde venía? Del Barrio Latino. Allí terminaba sus estudios desde hacía cuarenta años. En la rue Matignon no ignoraban la existencia de este pariente de la orilla izquierda, hermano mayor de Constantin Romulesco, pero nunca lo habían visto.
- 29. 29 Era un bohemio que vivía a su manera, peleado con su familia. Marie, que conocía su historia, se había acordado de él al disponer su testamento. Lo había nombrado tutor de Catherine. Era el único modo de privar al príncipe Jean de la custodia de su hija. Ella quería que Catherine fuera libre, que se casara con quien mejor le pareciera. No olvidaba la manera en que le habían arrancado antaño el amor de Philipon. En materia de pretensiones sociales, el tío Charles-Adolphe ofrecía garantías. Era viudo de una mujer cuya madre regentaba una pensión familiar en el Barrio Latino. Habiéndose tomado él mismo todas las libertades, pues, el tío se las permitiría a su pupila: ¿acaso en sus cartas a la familia no se autotitulaba «licenciado en licencias»? Se las concedería todas, excepto las poéticas, y aquellas que los malos escritores se toman con la gramática; el tío Charles-Adolphe era purista y librepensador. Fuerte de espíritu y débil de salud, llevaba, pese a su carácter contestatario, una vida modesta y ordenada. Su rebeldía databa de lejos. Había abandonado el bajo Danubio a una edad todavía corta, obedeciendo a un padre que lo enviaba a París para terminar su educación. Allí realizó hermosos estudios; tan hermosos, que ya no soñó más que en continuarlos. Cuando su familia lo reclamó, no acudió: no había terminado de aprender. Su desobediencia entrañó el castigo ordinario para este tipo de delitos: le cortaron los ingresos. Con ello salió ganando: se alió con un librero para llevarle las cuentas. Satisfacía así sus primeras necesidades, que eran la lectura y la conversación. Los domingos los pasaba en los puestos de libros viejos de los muelles, y una vez muerto su padre, la pasión por el Barrio Latino prevaleció. Cedió las tierras que poseía en Valaquia a cambio de una renta que le pasaban sus hermanos. Les vendió su derecho de primogenitura por un fondo de biblioteca. A partir de entonces, se estableció en la orilla izquierda, ya no de inquilino en un piso amueblado, sino en su propia casa, con sus libros. Residía a dos pasos del Luxemburgo. Vivía allí como un humilde amante de las letras. Abrevió su nombre, sonoro reclamo de su origen extranjero, y afrancesó el fragmento restante: Lescaut. Para su portero, fue Monsieur Lescaut, sin más. Baio este nombre lo conocían sus amigos de las bibliotecas públicas y de los cafés de la orilla izquierda,
- 30. 30 volterianos como él. Con semejante tutor, Catherine no tendría nada que temer: París sería para ella, el París de los hombres que se alimentan de textos, frecuentan los palacios nacionales y se endeudan con los libreros. ¡El camino para un nuevo Philipon quedaba abierto! Catherine dispone a partir de este momento de un nuevo profesor, su tío el gramático. Viene a verla primero una vez a la semana, por afición; luego todos los días, por deber. Le enseña a amar a Larive y a Fleury, su belleza, su lógica y sus peculiaridades. La lleva al Luxemburgo, y sus paseos transcurren entre disertaciones sobre los verbos irregulares. Firma sus mensajes: «Tu tío por herencia», y le promete solemnemente legarle su Grand Littré. Corrige sus composiciones en francés y la amenaza: ¡Un solo neologismo, y te desheredo! A partir de este momento, Catherine es educada por dos maestros que se disputan su inteligencia: su tío, todo un clásico, y el romántico Monsieur Beau. Uno y otro depositan sobre este espíritu en ciernes el tesoro de sus conocimientos. En su escuela, adquiere ella una formación humanística. Aprende el griego, el latín, la prosodia, la analítica, como si fuera una nueva Heloísa, nacida en una familia de clérigos, o Marguerite de Valois, nacida en el Louvre. Catherine recibe así la enseñanza sagrada, reservada a los hombres. Su encantadora cabecita se formará antes que su cuerpo.
- 31. 31 Pero uno no se casa con una ciudad La adolescencia de Catherine fue a la vez prematura y prolongada, como las primaveras de París. Creció rápido en saber; su inteligencia se desarrollaba a la manera de las larvas de las abejas, machos o hembras según el alimento que reciben. Admitida en la mesa de los hombres, Catherine se hizo hombre. Pero en apariencia siguió siendo, por más tiempo de lo corriente, una niña. Era instruida por dos buenos maestros, pero había sido educada por tres viejas. Las abuelas sólo tienen niñas; la princesa Catherine y sus viejas criadas la trataban y la vestían como si no debiera salir nunca de la infancia. Precoz o retardada, según se la oyera o se la mirara, Catherine leía a Homero, comentaba a Tácito, traducía a Virgilio, y continuaba llevando delantales de color rosa y siendo achuchada por la cocinera. Cumplidos los quince años, todavía se sentaba en un tamburete a los pies de la princesa para escuchar leer a Monsieur Beau. Éste leía incansablemente las Memorias de ultratumba. Envolvía su amor en este sudario espléndido confeccionado con un tejido de mentiras apasionadas. Tal era el medio que había inventado, el pobre, para expresar su amor a quien lo había inspirado. Cuando exclamaba, cerrando los ojos: «¡Eterna costumbre del amor, tan necesaria a la vida!», su voz temblaba. La imaginación de Catherine se inflamaba así sin cobrar cuerpo. Amó a René y a la Sílfide a esa edad en que las muchachas no aman comúnmente más que al hermano de su amiga y a la amiga misma. Fue Amélie, fue Atala; entonó el canto de muerte de Chactas e interrogó a su corazón como las hijas de los guerreros Muscogulgos: «Me preguntaban si había visto una cierva blanca en mis sueños, y si los árboles del valle secreto me habían aconsejado amar...»
- 32. 32 Catherine corrigió su romanticismo leyendo con su tutor a Montaigne, Montesquieu, La Bruyére e incluso un poco a Rabelais. Para curar su mal-du-siècle, el tío Charles-Adolphe le hizo aprender de memoria esos alfileres de fuego que son las Máximas de La Rochefoucauld. Con D'Alembert y Diderot, se convirtió en una joven enciclopedista, resumió el Ensayo sobre las costumbres de Voltaire y, entretanto, continuó dejándose arropar en la cama por Maria Robinet, que le hacia recitar su oración de la noche. Las dos juntas musitaban: «Dios mío, creo en ti; Dios mío, espero en ti; Dios mío, te amo con todo mi corazón». Su ateísmo diurno no era impedimento para su oración nocturna. A Catherine las faldas se le quedaban cortas, sus piernas se alargaron. Para que las desentumeciera, una vez terminadas las clases, la enviaban al patio trasero de la portería de Madame Fenouil. Allí saltaba a la cuerda en compañía de Rosa, la hija del bodeguero, y de Antoinette, la nieta de la portera. Si la gracia es algo que pueda aprenderse, fue con estas hijas del pueblo como adquirió Catherine la precisión y la libertad de sus movimientos. Las tres saltaban y cantaban mientras llevaban la cuenta. De la ventana donde colgaba la jaula de los canarios, Angèle vigilaba sus juegos. Los jueves de verano, Catherine visitaba París con su profesor de historia, como cuando se visita Roma, con sus iglesias y sus catacumbas. Los domingos de invierno, el tío Charles-Adolphe la llevaba al Odeón. El teatro enseñó a Catherine, a través de la representación de las obras maestras, la teoría de las pasiones. Monsieur Beau y el tío Charles-Adolphe, dándose cuenta de que uno y otro se disputaban a la niña, habían terminado por llegar a una especie de pacto al respecto. Conforme a él, cada uno respetaba las atribuciones del otro, con buena fe y peor humor. Catherine, pues, vería Hernani en compañía de Monsieur Beau, mientras que en compañía de su tutor vería El Cid y Bérénice. Lo mismo valía para las obras de arte y los alrededores de París; ambos se los repartieron. Catherine iba a Cluny con uno y al Louvre con otro; Vaux y Versailles fueron de la competencia del tío, pero no Meaux, Senlis ni Saint- Denis. El encargado de las catedrales fue Monsieur Beau.
- 33. 33 Al principio Catherine compartió los prejuicios de ambos; luego vaciló y terminó por tomar el camino intermedio. Su espíritu se afirmó. De alumna que era, pasó a convertirse en árbitro; reinaba sobre uno y otro con absoluta naturalidad. Sólo sobre un punto los maestros rivales estuvieron de acuerdo: la educación del pudor. El tío libertino y el platónico Monsieur Beau se prestaron resueltamente a expurgar los textos ad usum Delphinae. Los mitos eróticos que pueblan los palacios y los jardines, las pasiones de los dioses y de los reyes de Francia, le trasmitían a Catherine, pues, esa especie de entusiasmo gélido, de amor cerebral, que adormece los sentidos. La actividad de su espíritu favorecía ese sueño. No sabría decirse cuál de los dos maestros contribuía más a su ignorancia a este respecto; ninguno de los dos se cuidaba de disipar ese misterio que ningún hombre revela a su hija. Animados del santo temor que inspiran las vírgenes, se hubiera dicho que se ocupaban de la educación de una vestal. A los quince años, Catherine vio. No fue una cierva blanca, sino lo que Maria Robinet llamaba «ver». Se sintió herida, se creyó muerta. La vergüenza sucedió al miedo, una vergüenza inexplicable. La vieja criada, que había tomado a su cargo enseñarle las cosas de la vida, inclinando sobre ella su austero rostro, le había dicho gravemente: «Este es el pecado original». Y para consolarla: «También es la prueba de que, cuando sea grande y se haya casado, el buen Dios le dará hijos, señorita». Esta idea ya no abandonó a Catherine; ella misma iba a dar fruto, como la mujer bendita entre todas las mujeres de las oraciones, a la que rezaba por la noche. Ya veía la señal de ese corazón que se formaría en su cuerpo, como los frutos en el fondo del cáliz de las flores. Con absoluta inocencia, sin embargo, creyó que el traje de boda bastaba, para acceder al estado matrimonial: había visto los cerezos en flor en el valle de Montmorency.
- 34. 34 Ese mismo año se recogió el cabello, sus faldas le llegaron a los pies. Era el año de 1906. Catherine comenzó sus cursos matinales en la Sorbona y los cursos de tarde en el Colegio de Francia. A los diecisiete años, tuvo la única enfermedad que debía padecer nunca: el sarampión. Comenzado en febrero, el mal pasó como los chaparrones. Luego, un día de primavera, tocada con un sombrero del que guardaría recuerdo, Catherine tuvo por primera vez la sensación de que todos los paseantes la reconocían. La miraban venir hacia ellos sonriendo, con un asombro, con una fijeza que se mudaba en insistencia una vez había pasado. Como andaba a contraluz, de espaldas al sol, vio a sus pies, sobre el asfalto radiante, la sombra de los hombres que se giraban. Una súbita alegría la invadió; de pronto le parecía que sólo tenía amigos. Esta sensación de entablar conocimiento con toda una ciudad le hizo amar los paseos a pie, la moda y la primavera. Ella misma parecía una de esas interminables primaveras de París, frío invernáculo donde crecen olmos y castaños que en marzo se envuelven de verdor y que lo conservan, arrullador como un fular, hasta bien entrado junio. Ahora, cuando acompañaba al tío Charles-Adolphe en sus cacerías de libros, no bien se detenían los dos frente a uno de esos puestos que, como ostras al sol, se abren sobre los encantadores muelles del Sena, la gente atestaba ese mismo puesto. Primero se detenía un paseante, luego dos; cabezas de aficionados se asomaban para examinar el volumen que sostenía Catherine, unas manos se tendían para atraparlo tan pronto lo dejaba ella. Con tanto ajetreo, el tío Charles-Adolphe se desasosegaba. Furioso, tuvo que llevarse a su pupila antes de terminar de negociar la compra de las Heroïdes et Pièces fugitives, de Dorat, encuadernadas en piel de ante, apenas rozada. Otra vez, exhumando de un sórdido carpetero las Grimaces, de Boilly, tuvo el disgusto de oír a un joven obrero, a dos pasos de Catherine, leer en voz alta la leyenda de una litografía: «Cuando te veo, mi corazón toca el violín». La gente se había puesto a reír. Abalanzándose sobre su sobrina, el tío se la había llevado con él. Con todo lo filósofo que era, maldecía los efectos que producía Catherine, por mucho que amara su causa, y a partir de entonces renunció a lo que, desde hacía treinta y cinco años, constituía su placer dominical cuando llegaba el buen tiempo.
- 35. 35 Monsieur Beau conoció una suerte semejante en los despachos del omnibus, y cuando hacia cola con Catherine ante la taquilla de un teatro. Él, cuyo sueño era pasar inadvertido, paseaba ahora su joroba y su cojera en compañía de una persona que impelía a la gente a girarse. Fue de esta forma como el temor comenzó a adueñarse del corazón de los dos viejos maestros, convertidos en guardianes. Dado que ella era así, dado que los dioses habían querido que fuera así, no la retendrían por más tiempo. Siendo como era encantadora, terminaría por ser encantada; un hombre se la llevaría consigo. ¿Dónde? ¿Cómo?... Nada sabían al respecto, pero ahora montaban en torno a ella una vigilancia melancólica de perro del jardinero. Sólo la princesa Catherine, que desde la muerte de Marie ya no salía del rincón Matignon, ignoraba que su nieta se había convertido en un peligro público. Continuaba viendo en ella nada más que a la hija de su hija. La actitud de Catherine, doblando las rodillas frente a su abuela, y fiel a su tamburete, la mantenía en esta ilusión. La idea de un marido para su nieta todavía no se le había ocurrido. Por otro lado, ¡menudo apuro si llegaba a ocurrírsele! La princesa Catherine no tenía en París ni relaciones ni parentela, o como mínimo se comportaba desde hacía cuarenta años como si no las tuviera. Antaño, aceptada con toda humildad la pobreza, se había jurado no hacer partícipes de ella a sus amigos, y menos aun a los parientes de los Dragomir que se contaban entre la sociedad parisiense. Era demasiado fina como para ignorar que cuanto más brillantes son las compañías, más se tiene que brillar para mantenerlas, a riesgo de que se extingan. En ciertas familias, todavía se ve algunas veces cómo los parientes pobres, carentes de toda utilidad, desempeñan el papel de satélites. La princesa Catherine, para quien la indigencia no constituía una fatalidad sino una elección, no tenía la menor intención de rondarle a nadie. Ni ella ni sus hijos se dieron nunca siquiera una vuelta por los alrededores de la rue de la Grenelle y de la rue Saint- Dominique, donde unas parientes suyas llevaban, entre corredores y jardines, una existencias de planetas. El príncipe Jean había intentado poner a su mujer bajo la vigilancia humillante de estas parientes lejanas. Pero la princesa Catherine se había mostrado intratable en el capítulo de visitas. No cedió ni un punto. Una mujer con nueve hijos y solamente dos sirvientas puede estar segura de que ellos desharán de día lo que ella hace por la noche. «Soy la Penélope de la calceta», tenía por costumbre decir mostrando su canasta de labor desbordante de zurcidos. Y jamás se desdijo de su negativa.
- 36. 36 De este modo, las buenas amistades, que tanto ayudan a entablar otras, faltaron a Catherine. Nunca oyó hablar de sus tías abuelas Montgiron, Commaille y La Feuillade, de sus primas D'Entragues y De Dombes, hasta que se decidió su matrimonio. En cuanto al tío Charles-Adolphe, partidario de la igualdad, no tenía por amigos más que pobres estudiantes, sexagenarios como él y siempre ávidos de aprender. Sus colegas eran los dueños de los puestos, y no mantenía comercio verdadero más que con libreros. Había llegado el tiempo en que había de hacer acto de presencia el nuevo Philipon, si hubiera habido un nuevo Philipon. Pero la pobre Marie, que había creído enderezar su vida al traer a su hija al mundo, se olvidó de una cosa: Catherine no tenía hermanos y, por consiguiente, ningún colegial, ningún alumno de retórica venía a verla los domingos, ni escribía versos para ella. Si en los sombríos pasillos del Lycée Louis-le-Grand o de Stanislas crecía por entonces uno de esos jóvenes franceses apasionados, espirituales y locuaces capaz de seducirla, carecía de medio alguno para conocerla. Hasta tal punto es verdad que una historia de amor no se repite nunca, y que las madres son unas locas que se imaginan que van a revivir a través de sus hijas. A los dieciocho años, Catherine no tenía más galán que el pueblo de París; sólo se codeaba con la gente cuando se paseaba por las calles; como las jóvenes de la Revolución, únicamente hacía acto de presencia en las fiestas públicas. Desde su infancia, sólo tomaba parte en las celebraciones populares. Había contemplado las iluminaciones y los fuegos artificiales de la alianza rusa; había gritado «¡Viva Kruger!» en los bulevares, en tiempos de los bóers; había asistido a la inauguración de la Exposición de 1990, y presenciado, desde lo alto de una escalera, los desfiles de Carnaval, así como la llegada de los Reyes. Ahora le tocaba a ella llegar por los Campos Elíseos. Tenía la sensación de que se daba una fiesta en su honor; ignoraba el nombre de esos nuevos amigos con los que se cruzaba a cada paso; todos le sonreían y, sin embargo, nunca eran los mismos. En lugar de una insinuación, recibió mil, de esas que se hacen con la mirada y que con la mirada se rechazan. Pero tantos partidarios no constituyen un buen partido, y uno no se casa con una ciudad.
- 37. 37 En esta galera en el Sena... Entre su abuela ermitaña y sus dos ariscos guardianes, Catherine tenía muchas posibilidades de seguir soltera durante largo tiempo, si no siempre, Hizo falta, pues, una cadena de circunstancias del todo imprevistas para que llegara un hombre y se la llevara antes de cumplir los veinte años, haciendo realidad los peores presentimientos del tío Charles-Adolphe y Monsieur Beau, profetas al mismo tiempo que agentes y víctimas de sus propias profecías. Pues ella se enamoró en sus mismas narices. Más aún: fueron ellos quienes la condujeron a su pérdida. Se hubiera dicho que se habían concertado de antemano para librarse de ella. Esa vez, los dos montaban guardia juntos, haciendo una excepción; eran dos, pues, para defenderla el día en que se la arrebataron. Sin saber lo que hacían, la introdujeron en la casa cuyas puertas iban a prevalecer contra ellos. Allí entraron con ella, y fueron sus manías las que los empujaron a ello: por parte del tío Charles-Adolphe, el amor por los libros; y por parte de Monsieur Beau, la pasión por el viejo París. Aquel 23 de abril de 1.907, en el hotel Leopolski de la Île Saint- Louis, casa de la condesa Leopolska, se celebraba una subasta de un millar de libros raros legados por un mecenas polaco a la Biblioteca Polaca. Un comité constituido a tal efecto, había decidido dotar a esta institución declinante de obras útiles, a costa de las más amenas.
- 38. 38 Las invitaciones habían sido cursadas en nombre de las Sociedad de Estudiantes Polacos de París, y uno de esos tarjetones impresos sobre los que destacaban los leones alados de los Leopolski llevaba la dirección de Monsieur Beau, rue Gît-le-Coeur. Hacía muchos años que el profesor jubilado había abandonado la orilla izquierda para instalarse en la rue de Ponthieu, vecina al rincón Matignon. La carta, pues, habría podido perderse, el invitado habría podido descuidar la invitación; sin embargo, llegó a sus manos y se aprestó a ir. Más que eso: Monsieur Beau se creyó con derecho de extender la invitación a Catherine, quien a su vez la hizo extensiva a su tío, el bibliófilo. La letra del sobre era la del padre Mésange, profesor borgoñón, colega de Monsieur Beau y al igual que él preceptor en una familia extranjera; con el tiempo, de profesor de los jóvenes Leopolski había pasado a ser el bibliotecario de la casa. La subasta era pública. El edificio donde tenía lugar databa de 1659. Monsieur Beau lo sabía y se cuidaba de decirlo. Construido por el arquitecto François Le Vau, en un extremo del puente de la isla, forma la proa de esa galera principal de la que el hotel Czartoryski vendría a ser la popa. «¿Qué teníamos que hacer nosotros en esa galera?», dirá algunos días más tarde, demasiado tarde, el infortunado tutor de Catherine. Antaño, cuando ella y él iban a la caza de libros, a lo largo del Quai de la Mégisserie o del Quai aux Fleurs, a menudo habían contemplado esta casa llena de ventanas, plantada como un faro en el agua, allí donde el Quai d'Alençon hunde en pleno río su rectángulo de piedra. Tras la cortina de árboles, tan altos en aquel lugar, el Sena se mira en los cristales. Es como un molino sin rueda, una casa para Melusina, hecha como una clepsidra para ver correr el tiempo. Con el rostro pensativo, contempla el paso del agua bajo los puentes. Su plano es simple, en forma de A, sus muros están desnudos, se adaptan exactamente al contorno de la orilla. Hecho para ver, y no para ser visto, el edificio sólo luce un distintivo: dentro de un medallón, un hombre-caballo se encabrita. Las guías la llaman «la casa del Centauro».
- 39. 39 El día en que entró en ella por primera vez, Catherine la vio brillar de lejos, desde lo más lejos que podía distinguiría. Llegando por el Quai aux Fleurs, percibía su juego de espejos a través del agitado follaje de los álamos. Monsieur Beau y el tío Charles-Adolphe leían el catálogo. Cuando se hallaron sobre el puente de San Luis, ambos se pusieron a discutir los méritos de Le Vau y calcularon el gran número de transformaciones que el edificio había sufrido desde su construcción. Acercándose, Monsieur Beau hizo notar a su alumna que las barandillas de las ventanas databan del Directorio. Representaban cuatro flechas clavadas en un mismo corazón. Entre la multitud de aficionados a los libros antiguos, compuesta principalmente por hombres de edad avanzada, con las espaldas vencidas, Catherine y sus dos guardianes penetraron bajo la bóveda del hotel. Casi tanto como el pasamanos, una corriente de aire en espiral ayudaba, a quienes ascendían por la escalera de honor, a subir los penosos escalones. Monsieur Beau afirmaba jadeante que la escalera era de 1659. Catherine se detuvo en el umbral de un gran salón deslucido. El sol que brillaba sobre el Sena proyectaba en la pared sus reflejos danzantes. Por encima de las cabezas apretujadas de los compradores, los vidrios transparentes dejaban ver el cielo, los árboles y el agua. Catherine corrió todo lo que pudo hacia una de las ventanas abiertas, como si alguien la hubiera llamado desde fuera. Puso las manos sobre la barandilla. Tanto la atraía la belleza del río, tan singular en este sitio, que se hubiera dicho que no sólo la abarcaba con la vista, sino que era abarcada por ella. El frescor del agua le bañaba el rostro. Catherine no oyó venir a su admirador. Este se acercó. Viendo cómo ella disfrutaba de la vista, sintió deseos de sustituir el paisaje. Para atraer su atención absorta, la interpeló: —¡Mademoiselle! Le dijo que se estaba ensuciando los guantes. El humo de los remolcadores llenaba de mugre las barandillas de las ventanas. Con voz dulce, el hombre le decía lo primero que se le ocurría, sólo para traer sobre él esa mirada magnífica. Estaba en su derecho de hablarle, pues aquella era su casa. Ella había entrado en compañía de dos hombres mal vestidos. ¿Quién podía ser? ¿Una joven alumna del Conservatorio? ¿Uno de esos milagros parisienses, una princesa de
- 40. 40 Racine nacida en una trastienda? Sacó su pañuelo y se puso a limpiar la barandilla, las flechas, el corazón, negros de hollín, para que ella se apoyara sin cuidado. Catherine dejaba hacer a este servidor desconocido que se preocupaba por ella. Había conseguido captar su atención. Ya no miraba el Sena, sino a él. Y lo primero que vio fue que tenía un aire triste. Cuando ella se acodó de nuevo en la ventana, él también lo hizo. Se oyeron dar las cuatro. Él le recitó los campanarios: Saint-Gervais, Saint-Louis-en-l'Île, el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y, el último, el más lento, Notre-Dame. Monsieur Beau, en la multitud, conversaba con el padre Mésange, el rostro levantado hacia un plafón de Le Brun retocado bajo la Restauración. Excitado por el olor de las viejas encuadernaciones, el tío Charles-Adolphe se había quitado sus quevedos para contemplar mejor los libros: la cortedad de su vista le daba un pretexto para husmearlos de cerca, voluptuosamente. Desnudos los ojos, leía con la nariz. Pese a ello, fue el primero en olfatear el peligro que corría Catherine. Queriéndole mostrar una edición inencontrable del Banquete de los sofistas, la buscó alrededor de las consolas en que se hallaban expuestos los libros. Al no verla, pensó que la multitud la había apartado de él, y que acaso se encontraba en los salones vecinos, visitando el edificio con la guía de Monsieur Beau. Volvió a colocarse sus quevedos, tropezó en una puerta con su rival pedagógico, preguntó dónde estaba su sobrina, sembró la inquietud, la cosechó, desandó sus pasos y terminó por descubrir a Catherine en conversación con un desconocido. Ante la escena, enrojeció de ira, ajustó los quevedos sobre su nariz en señal de batalla y se fue directo al enemigo. Reñiría a su sobrina, se la llevaría. En ese momento, pasó un remolcador, llenando el aire con el aullido de su sirena. Catherine se tapó las orejas. Hábil para las maniobras mundanas, el joven desapareció. Regresó secundado por el padre Mésange; durante el camino, se había hecho presentar a Monsieur Beau. Sucesivamente, informó de su nombre al tío y a la nieta: el conde Adam Leopolski. ¡Milagro de las operaciones mundanas! Tres palabras habían bastado para hacer de un extraño un conocido. A partir de ese momento, ya no había poder en el mundo ni razón alguna que le impidieran hablar con Catherine. Hay nombres que no dicen nada cuando se los oye por primera vez: suelen ser los más honestos;
- 41. 41 otros hay que, imperiosos como sortilegios, hablan de países, de costas, de batallas, evocan a los muertos. Desde que fue presentado, Adam Leopolski supo callar con gracia, dejando hablar por él a las desventuras de Polonia. Para impresionar, para resultar interesante, no tenía que esforzarse. Leopolski, como Czartoryski, para unos oídos parisienses, son antes que nada viejos hoteles de la Île Saint-Louis donde nobles exiliados aguardan la reconstitución de su patria mientras contemplan correr el agua bajo los puentes. Catherine, que no carecía de imaginación histórica, creyó averiguar por qué ese hombre lleno de juventud, de fuerza y de belleza, tenía un aire tan triste. Se dijo a sí misma: ¡Es un polaco! «¡Susana y los viejos!», pensó él después de haber oído pronunciar los tres nombres, que no le decían nada. Por principesco que fuera el de Catherine, para Leopolski era lo que los ferrocarriles de cercanías a los grandes expresos europeos. Fuera de los países danubianos, donde había sido de utilidad pública hacia finales del siglo XVIII, ese nombre era ignorado profundamente. No ocurría lo mismo con los Dragomir. Empujada temporalmente al exilio por las tribulaciones políticas, esta familia, pródiga en hijas bien dotadas, había emigrado lejos, a Francia, Italia, Austria, incluso Inglaterra. Si Catherine, en lugar del nombre paterno, hubiera llevado el de su madre, no cabe duda de que Adam Leopolski, iniciado desde la infancia en los secretos de la Internacional nobiliaria, no la hubiera tomado enseguida como una de esas muchachas peligrosas en busca de marido. Tal como la veía, sin embargo, con un rostro que no podía menos que devenir célebre, pero escoltada por dos lamentables ancianos, continuó creyendo, una vez hechas las presentaciones, que se encontraba en presencia de una ingenua belleza de teatro, acompañada por sus directores, su tío de provincias o su profesor de piano. Adam se libró, pues, a todas las extravagancias que le inspiraba ese súbito deseo que en los voluptuosos lleva la máscara de la tristeza, y que Catherine confundía con la desesperación patriótica.
- 42. 42 Confió el tío Charles-Adolphe al padre Mésange, para que lo asistiera durante las subastas. Con Catherine y Monsieur Beau, se fue a hacer una ronda de propietario que los condujo hasta los terrados del hotel Leopolski, famosos por sus vistas. Los reflejos del Sena, los muelles majestuosos, el horizonte capeto, todo parecía pertenecer al dueño de esta mansión esquinera. Pero éste debía preferir a Catherine por encima de cuanto poseía, pues no le quitaba la vista de encima. Su mirada incesante la interrogaba. ¿Sobre qué? Ella no hubiera sabido decirlo. Y como él insistiera en esa especie de pregunta muda y persistente, la menor de las miradas que ella le dirigía adquiría la fuerza de una contestación. Él adoptó para con ella esas maneras mendicantes, esos aires humildes que son los auténticos aires del seductor. La temerosa solicitud de un esclavo formaba parte de su estrategia con las mujeres. En un hombre de orgullo congénito, este súbito servilismo regido por el más fuerte instinto casi provocaba espanto. Por otro lado, se desquitaba del mismo con una actitud insolente hacia los hombres. Cuando acompañó a la joven visitante hasta la calle, Adam la saludó en voz baja. Estaba resuelto a no separarse de ella más que para reunirse en mejores condiciones. Catherine abandonó el Quai d'Alençon con la conciencia aligerada de una dama de la beneficencia que vuelve de visitar a un pobre, Tenía la agradable sensación de haber sido buena. Una alegría desconocida le proporcionaba esa gracia alada que lleva a decir que se anda en las nubes. Sus dos guardianes caminaban más pesadamente. El tío Charles-Adolphe, cargado de libros, estaba descontento sin saber por qué. Monsieur Beau, cargado de achaques y de notas históricas, no se sentía mucho más satisfecho. Siguieron por el Quai aux Fleurs. A la altura de la rue des Ursins, pidieron un fiacre. El cochero, que ya terminaba su jornada, se negó a llevarlos. Fue entonces cuando apareció Adam Leopolski, conduciendo su automóvil. Los había seguido con la vista desde sus ventanas, que controlan las dos orillas del Sena; había visto el camino seguido por Catherine y sus compañeros. Y, sin dudarlo, se había lanzado en su persecución. Se detuvo en seco al borde de la acera y se ofreció a llevarlos. La alegría de Catherine fue muy viva. Todavía no había montado nunca en un coche sin caballos. El tío Charles-Adolphe, friolero y nada amante de
- 43. 43 los inventos modernos, comenzó por negarse. Pero Catherine había adoptado el aspecto que tenía a los siete años cuando quería ir en el carricoche de las cabras, y Monsieur Beau no podía resistirse a eso. El seductor comprendió que para conseguir a la ninfa le sería necesario llevar también a los guardianes. Así que insistió, hizo constatar a Monsieur Beau la ausencia de fiacres en los muelles a esa hora, prometió al tío conducir con suavidad, a Catherine que iría rápido: los tres subieron. Convertido en cochero, Adam Lepolski preguntó con toda naturalidad la dirección: 14, rue Matignon. Iba por buen camino, pensó. El automóvil arrancó a una velocidad que pareció demencial a los nuevos ocupantes. El rapto tenía lugar durante el crepúsculo. En un París en cenizas, los faros lucían como chispas; las ventanas iluminadas, como ascuas. Arrebatado por ese torrente ceniciento, el tío gritaba: «¡No tan rápido!». Monsieur Beau se dedicaba a proclamar al viento que Chateaubriand había profetizado los automóviles, a los que llamaba «calderas errantes». Riendo de placer, Catherine, con las dos manos en el sombrero, parecía una flor de acantilado zarandeada por la brisa marina. Atravesaron el Sena. Sobre el puente de Arcole, la corriente de aire cambió de dirección. Catherine se descuidó y su sombrero de flores voló. Fue a caer sobre el agua turbulenta, entre los pilares del puente, y por un instante pareció indicar en el río el lugar de Ofelia. Adam Leopolski detuvo el coche, expresó excusas vehementes a la bella destocada, le ofreció su bufanda: puso el automóvil en marcha, y pensó que iba a sacar partido del incidente. Cuando llegaron a la rue Matignon, el aspecto de la casa acabó de tranquilizarlo: Catherine residía en un viejo inmueble de pobre apariencia. A la mañana siguiente cundió la alarma: un fuerte olor a flores invadía el rincón Matignon. Una criada puso en brazos de Maria Robinet, que se quedó de una pieza, una caja de cartón, metida en una canasta gigantesca. Sepultado entre rosas, había un sombrero, acompañado de una carta. Pese a que iba dirigida a su nieta, fue la princesa Catherine quien la abrió y se tomó la molestia de responder.
- 44. 44 Devolvía a su dueño las flores, la carta y el sombrero. Y firmó. Cuando Adam Leopolski leyó esa firma, pensó que se volvía loco. Corrió a casa de su tía La Feuillade, nacida princesa Dragomir. Debía tratarse de una usurpación. A juzgar por la casa que él había entrevisto, cabía esperar que se tratara, si no de una hija ilegítima, sí de una aventurera, o por lo menos una desclasada. La familia Dragomir era muy rica, eso era algo sabido en toda Europa. Pero la señora duquesa de La Feuillade estaba ausente de París. Permanecería en Le Gard hasta después de Pascua, aseguraba su portero. Desesperado, Adam fue en busca del padre Mésange, y lo envió a recabar información a casa de Monsieur Beau. El cura regresó con las peores noticias: la dama que vivía en el número 14 de la rue Matignon, entresuelo, era, en efecto, la princesa Dragomir, hija del último príncipe reinante de Moldavia, esposa legítima, y ni siquiera divorciada, del príncipe Jean. Vivía en París por gusto, y en el retiro por afición. Su nieta vivía con ella. Ninguna huella reveladora de ilegitimidad en su nacimiento, ni la menor tara, y para colmo de la desgracia, ¡esas damas ni siquiera estaban arruinadas! Poco faltó para que las mismas razones que antaño impidieron a Louis Philipon casarse con la pobre Marie vinieran a interponerse entre Catherine y el conde Leopolski. Si la cuna y la fortuna habían hecho retroceder al hijo del profesor, al heredero de una inmensa fortuna polaca le inspiraban pavor. Hasta entonces Adam no había cortejado más que a dos clases de mujeres: aquellas con las que uno no se casa, y aquellas que ya están casadas. Gracias a esta regla de conducta había llegado a la edad de treinta y ocho años sin perder su libertad, de la que era esclavo. Prisionero que sólo se liberaba de una cárcel para entran en otra, iba, con las manos atadas, siempre atrapado, siempre agarrotado, y su vida, que su familia comparaba con la de una mariposa, se parecía más bien a la de un forzado seguido de un largo ruido de cadenas. Desde que viera a Catherine, Adam Leopolski deseó rendirse a sus pies. No percibió la trampa que le tendía la suerte. No se dio por vencido. Consideró más bien, con una especie de satisfacción, la torpeza que había cometido. Ésta le imponía el deber de excusarse lo más pronto posible, y de este modo le daba la oportunidad de acceder a la rue Matignon. Escribió una carta sinceramente desesperada,
- 45. 45 mencionando la ausencia de Madame de La Feuillade, pariente común que, de haberse encontrado en París, no habría dudado en interceder ante la princesa Dragomir para obtener el perdón de su sobrino. Tenía necesidad de ese perdón para seguir viviendo. Su exaltación era sincera. Desde hacía veinticuatro horas, Adam se paseaba arriba y abajo de su casa, recorriéndola como lo había hecho Catherine, mirando el Sena cómplice y oprimiendo contra su boca la bufanda, que había rozado el cuello de la joven. Él mismo hizo de mensajero, llevó la carta a la rue Matignon, la dejó en manos de Madame Fenouil, se sorprendió una vez más de la miseria de ese sombrío caserón y dijo que volvería al cabo de una hora a buscar la respuesta. Pasó esa hora merodeando por los laterales de los Campos Elíseos, imaginándose a Catherine casada con uno de sus primos pobres y convertida en su amante; imaginándosela convertida en cantante de ópera y partiendo con él hacia América; o más sencillamente, imaginándosela junto a él, camino de Versalles; ella perdía otra vez su sombrero de flores; con los cabellos al viento, los dos continuaban su ruta. Adam conocía allí una casa donde siempre era bien recibido: se trataba de la residencia de una mujer a la que había amado. Dócil a los caprichos de su imaginación, la mujer se transformaba en una servicial anfitriona cuya presencia no importunaba. Recordó con placer una habitación de dormir cuyas cortinas de tela clara, al igual que ciertos mariscos, se coloreaban de rojo a los primeros rayos del sol. No había futuro más apetecible al de vivir allí con Catherine unos días felices. El poder de invención de Adam no se extendía nunca más allá de una semana; su imaginación era incapaz de ir más lejos. Finalmente, abandonó esa bóveda de cielo abierto que son los Campos Elíseos, donde el crepúsculo se prolonga. El día moría súbitamente cuando dobló la rue Matignon. Bajo la puerta cochera, ya estaba oscuro. A la luz mezquina de su lámpara, Madame Fenouil tricotaba. Exclamó: —Puede usted, subir; entresuelo, puerta derecha. En la escalera, una mariposa de luz batía sus alas, atrapadas por la sombra. A tientas, sobrecogido por el olor a miseria y a sopa, Adam Leopolski pensó: Mehr Licht! Sin embargo, esa oscuridad, esa pobreza que leía en las paredes, no le desagradaban. El padre Mésange estaba equivocado, la anciana que vivía allí no podía ser la auténtica princesa Dragomir. Renaciendo a la esperanza, tiró del cordón de pasamanería
- 46. 46 de la campanilla. Maria Robinet apareció. Tenía esa fisonomía suspicaz de las criadas cuyas señoras no reciben nunca; cerró la puerta tras él y, silenciosa, lo precedió. Él esperaba ver a Catherine, se sentía emocionado. A su entrada,la princesa se levantó. Adam Leopolski ya no vio nada de lo que rodeaba, ni la vieja mesa de palisandro, con los cajones etiquetados, ni los sillones gastados, ni las lámparas de petróleo, ni ninguno de los pobres objetos que formaban el decorado de esa vida inexplicable. Supo enseguida que se hallaba en presencia de una mujer poseedora de esas maneras que no se aprenden, sino que se heredan. Tímida y segura de sí misma a la vez, la princesa Dragomir lo hizo sentarse cerca de ella, le habló de su abuela, la mariscala, a la que había conocido, del hermoso hotel de la Île Saint-Louis, de los tesoros de arte de Zamosc, una residencia que Europa entera envidiaba a los Leopolski. Apenas se trató del envío de la mañana, como si flores, cartas y sombrero hubieran sido dirigidos, no a su nieta, sino a una bailarina de la ópera, desconocida de esta gran dama. Él trató de formular una invitación que fue rechazada de raíz, con una sonrisa. La princesa no salía nunca. Adam pidió noticias de Catherine, supo que se portaba bien y, con esta garantía, sintió que no le quedaba más que despedirse. Bajando por la oscura escalera, pensó que debería haber provocado una explosión de gas, meter fuego a esa barraca, con tal de hacer salir de ella la belleza de Catherine. Se vio a sí mismo salvándola, entre las llamas y los escombros; sosteniéndola en brazos. Esta imagen le hizo estremecerse. De incendiario, pasó a asesino: antes de que él llegara a la puerta, la princesa Dragomir se desplomaba, presa de apoplejía; se vio a sí mismo presentado sus condolencias a la nieta, sola en el mundo. Cuando se encontró de nuevo en la calle, llovía. Por un instante, desesperó de su suerte. ¿Cómo volvería a entrar nunca en esa casa, de la que acababa de ser despedido tan cortésmente? Tenía que imaginar cualquier cosa, pues de otro modo perdería las ganas de vivir. Enviarla al padre Mésange, enviaría a su tía La Feuillade a la rue Matignon.
- 47. 47 ¿A decir qué? No lo sabía. O más bien sí: a decir a la princesa Dragomir que Adam Leopolski quería seducir a su nieta. ¡Eso era todo! Nunca había sido tan desgraciado. Fue a casa de su amante y se mostró tal como estaba realmente, desesperado. Quiso cenar con ella, incapaz de quedarse solo en el estado en que se encontraba. Esa mujer, que lo amaba apasionadamente, advirtiendo que él buscaba más un refugio que una compañía, comprendió que iba a perderlo. Se puso a llorar, sin motivo, y él la dejó, no pudiendo soportar un dolor del que él fuera autor y no actor. Esa noche, como le pasaba cada vez que una mujer sustituía a otra y le entraba miedo, Adam telegrafió a su madre para que viniera en su socorro. La condesa Leopolska no tardó más de tres días en abandonar Polonia; en menos de una semana, se presentó en París. No necesitó más de una hora para confesar a su hijo. Comprendió que su nueva pasión se exasperaba por la necesidad de acechar a Catherine en la calle si quería volver a verla. Repasó sus recuerdos, descubrió que ella era sobrina segunda del príncipe Jean, y pensó que esta vez, poniéndole un poco de empuje, casaría finalmente a su hijo.
- 48. 48
- 49. 49 Casarse con un polaco La condesa Leopolska sólo confió su proyecto al padre Mésange, Casandra en sotana, genio cándido, siempre franco, jamás obedecido. Éste quiso disuadirla. —Señora —le decía—, ¿cree usted que su hijo permanecerá quieto, siquiera el tiempo necesario para la publicación del anuncio? Ella respondió: —¡Haremos lo que haga falta! El cura se llevó la mano al mechón que, cual llama capilar, indicaba sobre su cabeza, si no la venida del espíritu santo, al menos sí la presencia del espíritu de réplica: —Señora, ¿puede usted evitar que el viento sople, que las nubes corran? Dígame que el conde Leopolski se ha prometido en matrimonio con el agua, el aire, el fuego, cualquier elemento, ¡pero no con una pobre muchacha! El padre Mésange conocía el corazón de su antiguo alumno y sabía cómo, instado a casarse desde que tenía edad para ello, Adam rehuía este deber, de pasión en pasión. Cumplidos los dieciocho años, como los reyes, había emprendido su carrera. Pasada la treintena, todavía seguía corriendo. ¿Cuándo cesaría esta huida enloquecida que lo dominaba, manifiesta en sus ojos huidizos, en su cabeza echada hacia atrás, en la nariz dilatada, en las orejas aplastadas, en el pelo descolorido, peinado por las caricias o por el viento? Su madre pensaba que por fin esta vez la Providencia había intervenido,
- 50. 50 cruzando en su camino a esa muchacha tan celosamente guardada. El cura pensaba que no sería por mucho tiempo. Bien o mal, había que actuar rápido. La condesa Leopolska, infatigable cuando se trataba de su descendencia, escaló los cinco pisos que conducían a la casa de Monsieur Beau y no retrocedió ni siquiera ante una mentira. Dijo que su hijo le había insistido para pedir a Catherine en matrimonio. Pero ella quería hacerlo a ciencia cierta. ¿Y quién podía aconsejarla mejor que un antiguo preceptor, convertido en amigo de la casa? Hizo que le contara la historia de las señoras Dragomir. Conmovido, Monsieur Beau celebró las maravillas de la princesa Catherine, lamentó la suerte de la pobre Marie, y dio la impresión de ser un viejo loco. La visitante ni siquiera retuvo el nombre trucado de Monsieur Lescaut, a quien tenía por un anarquista. Dio la dirección del padre Mésange por si se diera el caso, a todas luces improbable, de que desearan referencias sobre la familia Leopolski, y se retiró declarando que iría a la rue Matignon la semana siguiente. Sobre el rellano, mudó de parecer, preguntando, como si se tratara de un último detalle sin importancia, la dirección del abuelo, el príncipe Jean. De vuelta al Quai d'Alençon, se cerró en su habitación y se puso a escribir. Como todas las personas de su tipo, que se pretenden retiradas del mundo, Leonille Leopolska mantenía correspondencia con todo el mundo. Escribió primero a su prima La Feuillade, para rogarle que adelantara su vuelta a París. Le confió que por fin creía a su hijo en disposición de casarse. Un baile blanco, en la rue Saint- Dominique, le permitiría volver a ver a todas las jóvenes de su parentela, y muy particularmente a sus sobrinas D'Entragues y De Dombes, nietas de Madame de la Feuillade. Escribió también una circular, parecida a esas notas diplomáticas que se reciben en todas las cancillerías, a sus tres hijas mayores, casadas en tres países diferentes: la primera en Rusia, la segunda en Alemania, y la tercera en Austria.
- 51. 51 Adam se refería a los tres matrimonios como a la nueva partición de Polonia. A todas ellas les anunció la condesa Leopolski el evento deseado y las conminó a que estuvieran dispuestas. También escribió a su cuarta hija, de sobrenombre Papalina, por haberse casado con un príncipe romano, camarero secreto del Papa: ella se ocuparía de las dispensas necesarias. Escribió además a su quinta hija, priora del convento de Raguse, encomendada a Dios. Con la misma tinta escribió a la bella Madame Guyon, la amante de turno de Adam, mujer del embajador de Francia en X..., de permiso en París. La reclamaba para una obra parroquial de la que era ella patrocinadora. De este modo, le hacía conocer su presencia en Quai d'Alençon y la ponía en alerta. Terminó su correo con una obra maestra de audacia: la última de sus cartas estaba dirigida al príncipe Jean. Comenzaba con las palabras «Querido primo», y terminaba con una petición formal de matrimonio, realizada en nombre de Adam Leopolski, pretendiente eventual al trono de Polonia, que nada sabía de ello. Todas sus artimañas tuvieron éxito. Ni un solo hilo de la trama se rompió. Sus mentiras, que ella llamaba «anticipaciones», devolvieron a Madame de la Feuillade a la rue Saint-Dominique, llena de esperanzas para su descendencia. El baile blanco fue anunciado. El príncipe Jean abandonó Moldavia y cayó en rue Matignon para dar su consentimiento, con el que ya se contaba; las cuatro hermanas de Adam se aprestaron a salir hacia París a la primera señal, y la bella Madame Guyon se alarmó lo suficiente. La presencia de la condesa Leopolski, que vivía en Viena por detestar París, no hacia más que ratificar sus oscuros presentimientos. Una mujer que ama nunca se engaña. Éso es algo que sólo pasa a los hombres. Clarividente, como todas aquellas que pierden su amor, la bella Madame Guyon no dejó de conducirse tal y como esperaba la condesa Leopolska. Gritó antes de ser golpeada. Montó a su amante escenas desgarradoras y prematuras, y precipitó aquello que más temía. Adam, que se figuraba que sus gritos tendrían el misterioso poder de espantar a su nuevo amor, de alejar la tímida sombra de Catherine, a la que día y noche tendía los brazos, trató de acallar la voz de su amante, y deseó matarla con tal de enmudecerla.
