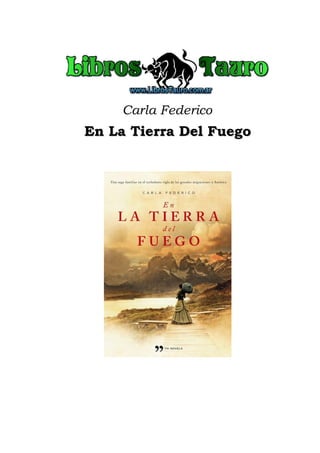
130910067 federico-carla
- 1. Carla Federico EEnn LLaa TTiieerrrraa DDeell FFuueeggoo
- 2. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Resumen 1852. En el puerto de Hamburgo se encuentran por primera vez Elisa, una joven ansiosa de aventuras, y Cornelius, un hombre reflexivo y perseguido por su pasado. Allí están también sus familias, que han osado emprender una nueva vida al sur del continente americano. Al llegar a su destino, después de una travesía repleta de contratiempos y peligros, los recibe Konrad Weber, un alemán que ha hecho fortuna y que les ofrece un trabajo prometedor en sus tierras. Sin embargo, Cornelius decide no aceptarlo y marcharse en busca de una vida mejor, no sin antes prometer a Elisa que volverá para casarse con ella. Tras unos meses, los sueños han mostrado su verdadero rostro y todos los que se quedaron en los dominios de Konrad se han convertido en sus esclavos. La Tierra del Fuego no resulta ser el paraíso que esperaban, y de nuevo tendrán que empezar de cero, trabajar de sol a sol, lidiar con los mapuches iracundos y echarle un pulso a la naturaleza. La única esperanza para Elisa es que Cornelius no haya olvidado su promesa y pronto puedan reunirse para emprender una nueva vida juntos. Sin embargo, se verá obligada a reprimir su amor una y otra vez, y eso la irá convirtiendo año tras año en una mujer decidida que no dejará pasar su última oportunidad. El lago Llanquihue, en Chile, es el escenario de esta emotiva novela que narra la mayor emigración europea hacia América. Una historia sobre la fuerza irresistible del amor en un marco exótico y virgen maravillosamente documentado y narrado. 2
- 3. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Índice de personajes * Familia Von Graberg Richard y Annelie Elisa * Familia Steiner Jakob y Christine Fritz, Lukas, Poldi, Christl, Lenerl, Katherl * Familia Suckow El pastor Zacharias Cornelius * Familia Mielhahn Lambert y Emma Viktor, Greta * Familia Glöckner Barbara y Tadeus Andreas, Resa Julianne Eiderstett (alias Jule) * Familia Weber Konrad Moritz, Gotthard * La siguiente generación Lu, Leo, Ricardo (hijos de Elisa y Lukas Steiner) Manuel (hijo de Elisa y Cornelius Suckow) Emilia (hija de Greta y de Viktor Mielhahn) Frida, Kathi, Theres (hijas de Resa y de Poldi Steiner) Jacobo (hijo de Christl y de Andreas Glöckner) * Nativos de Chile Antimán (de la isla de Chiloé) Quidel (mapuche) 3
- 4. Carla Federico En La Tierra Del Fuego 4
- 5. Carla Federico En La Tierra Del Fuego 5
- 6. Carla Federico En La Tierra Del Fuego PRÓLOGO CHILE, 1880 —De modo que te has decidido, Elisa. Amas a Cornelius. A Poldi las palabras le salieron de los labios en un tono vacilante. Habían andado unos pasos y alcanzado una pequeña elevación desde la cual podía verse un panorama de todo el lago Llanquihue. Elisa no dijo nada, solo se apartó el pelo de la cara, en silencio. El cabello ya no tenía aquel brillo marrón rojizo de antaño, sino que estaba seco, quebradizo, surcado por mechones grises, aunque todavía bailoteaba al viento, incontrolable, como en aquellos años de juventud, ahora tan distantes. Sentía que Poldi la estaba observando de soslayo, pero ella no le devolvió la mirada, sino que mantuvo la vista fija en el lago. Este reposaba ante ellos como un pentágono enorme: en medio de prados y jardines de un color verde jugoso, de franjas de campos de cultivo dorados y de oscuros bosques, en cuyos bordes pantanosos crecían las rojas flores del copihue. El viento que soplaba desde los Andes encrespaba la superficie del agua y allí donde el ardiente sol del atardecer tocaba las olas en la orilla, parpadeaba un brillo dorado. En ciertos puntos, unas lenguas de tierra de formas caprichosas se adentraban en el lago; en otros, el agua reflejaba las paredes de roca, que parecían emerger, escarpadas, de las olas; en otras partes, el verde atuendo de la orilla parecía unirse sin costuras al intenso azul del agua. A lo lejos se alzaban las montañas: el aire era tan claro que no solo podían verse los volcanes Calbuco y Casa Blanca, sino también la cadena infinita de los Andes, de la que descollaba hacia el cielo, en solitario, el cerro Tronador. El más elevado de aquellos montes de fuego era, sin embargo, el Osorno, hacia el que en las últimas décadas Elisa había estado alzando la vista con añoranza, con respeto, en busca de consejo. A veces aquel parecía mirarla con rencor y se escondía tras los cerrados bancos de niebla; pero luego volvía a mostrarse en toda su magnificencia, en su grandeza altiva, inquebrantable e inamovible, semejante a la voluntad de ella de adueñarse de aquella tierra, que siempre mostraba su carácter sublime, muy por encima de las penas surgidas del fracaso, de las preocupaciones y del miedo que habían ensombrecido no pocas veces la vida de 6
- 7. Carla Federico En La Tierra Del Fuego los colonos alemanes. Sin embargo, ahora Elisa no sentía nada de eso: solo un profundo respeto ante la belleza y el carácter salvaje de aquella tierra, y también orgullo por todo lo que habían creado. Su mirada se deslizó entonces hacia las casas de la colonia. A diferencia de los patios chilenos de una sola planta, aquellas casas tenían techos a dos aguas cubiertos con tejas de alerce y balcones. Las paredes, y también los graneros y los establos, las alacenas y los cobertizos de herramientas se habían levantado con madera de araucaria, esos poderosos y gigantescos árboles que orlan el lago hasta hoy y cuya resina despide un aroma penetrante. Elisa aspiró aquel perfume y bajo sus manos encallecidas tiempo atrás creyó estar palpando la dura corteza como antaño, en los esforzados días en que se dedicaban a talar los árboles para ganarle terreno fértil a la selva húmeda y vaporosa. Lentamente, Elisa se volvió hacia Poldi. —Hemos conseguido tanto… —dijo ella en voz baja—. Hemos recorrido un camino tan largo… —¿Te acuerdas de aquel día… en el puerto de Hamburgo, cuando tú y yo…? — Poldi no terminó la frase, sino que soltó una risita. También el tiempo había dejado huellas en su rostro, pero a Elisa el sonido de su voz le recordaba al lozano mozalbete de antaño. «Él siempre ha estado ahí —fue lo que se le pasó por la cabeza—. Ha estado ahí desde el principio y también cuando me encontré con Cornelius por primera vez…» Aquel amigo de juventud, que, muchos años atrás, la había animado y divertido durante el largo viaje a Chile, se había convertido más tarde en su cuñado. Muy a menudo habían trabajado hombro con hombro para domesticar aquella tierra virgen, aunque también había habido años en que sus propias carencias y preocupaciones habían agobiado a Elisa de tal modo que apenas le había preguntado a Poldi por las suyas. Ahora se sentía agradecida de poder estar allí con él, quien muchas veces había sido para ella como un hermano pequeño, y despedirse. Poldi soltó otra risita. —¡Estuvimos a punto de perder el barco! Ella asintió, lo secundó brevemente en su risa, pero de inmediato se puso seria de nuevo. —No nos hemos parado casi nunca a mirar atrás, a pensar en el pasado. Algunas imágenes afloraron en ella, imágenes de una vida dura, pero rica y plena de esfuerzos; de una vida de voluntad férrea; llena de renuncias, pero 7
- 8. Carla Federico En La Tierra Del Fuego también de logros. No siempre había obtenido lo que deseaba, su vida estuvo colmada de trabajo y preocupaciones, pero también de triunfos. Y la felicidad que le había faltado era algo que iba a recuperar ahora para retenerla y no soltarla nunca más. Cierto que era tarde, pero no demasiado tarde. Elisa suspiró con melancolía. Desde el lago, se elevaban hacia el cielo unos delicados velos de niebla, que rodeaban el pie del Osorno, aunque no su cumbre. El monte descollaba entre la bruma como si flotara por encima del mundo. Los rayos de sol llegaban cada vez a cotas más bajas; el agua del lago, que hasta hacía un momento brillaba con destellos azul turquesa, estaba adquiriendo una tonalidad oscura y abismal mientras que su espuma aún centelleante se tornaba gris. Solo la cumbre del Osorno se bañaba plenamente en la luz y despedía destellos rojizos, como si sangrara. —De modo que te has decidido de veras —repitió Poldi, y añadió al cabo de un instante—: ¡Qué agradecido y contento estaría si en mi vida hubiese habido tanta claridad como en la tuya! Amas a Cornelius, ¿no es cierto? Siempre lo has amado. —Sí —respondió Elisa en voz baja—. Lo amo. Y ahora sé por fin lo que tengo que hacer. 8
- 9. Carla Federico En La Tierra Del Fuego LIBRO PRIMERO El viaje 1852 9
- 10. Carla Federico En La Tierra Del Fuego CAPÍTULO 1 —¡Detened al ladrón! Elisa abrió los ojos con apatía. Sentía los párpados muy pesados y la frente le brillaba a causa del sudor. Poco antes, los pocos lugares a la sombra del puerto de Hamburgo habían sido objeto de una acalorada disputa y, aunque ella había podido conseguir uno con sumo esfuerzo, ahora el sol abrasador caía en vertical, de modo que ya no quedaba ningún sitio donde resguardarse de su luz deslumbrante. El mar no enviaba brisa alguna que los refrescara, sino que mostraba un color grisáceo y verde, como un espeso caldo de pescado. —¡Detened al ladrón! La voz, a pesar del calor sofocante, era asombrosamente animada y sacó a Elisa de su modorra. Hasta hacía muy poco había estado contemplando, atónita, con los ojos bien abiertos, el ajetreo del puerto, sin poder apartar su mirada de los magníficos buques de tres palos, los impacientes emigrantes y los laboriosos trabajadores portuarios. Pero el sol abrasador había acallado el ruido y al final le había entrado sueño. En ese momento, los únicos que seguían ocupados eran los agentes navieros, los cargadores y armadores de la casa Godefroy & Sohn, que preparaban la carga y verificaban que el Hermann III, el barco al que ella misma iba a subir dentro de muy poco, podía navegar. Entonces Elisa vio que un joven bajito pasaba por delante de uno de esos grupos de hombres que se hablaban unos a otros con insistencia, gesticulando afanosamente. —¡Maldita sea! ¡Agarradlo de una vez! En ese momento, Elisa vio también al hombre que corría detrás del chico. A pesar del calor de ese día, llevaba un frac manchado, igual que los demás emigrantes, que escogían su mejor prenda de vestir aunque no supieran cuándo iban a poder cambiársela. Probablemente el perseguidor de aquel mozalbete fuera uno de ellos. El hombre estaba ya casi a punto de alcanzarlo y, cuando se disponía a alargar la mano hacia él, el chico se agachó con agilidad, cambió de rumbo repentinamente y huyó por entre la multitud. Elisa, que se había incorporado para poder observar mejor la persecución, no tuvo más remedio que sonreír. No sabía qué había pasado, pero la expresión 10
- 11. Carla Federico En La Tierra Del Fuego severa y amenazante del hombre —que tampoco cejaba en su persecución y usaba los codos sin miramientos para abrirse paso a través del gentío— hizo que la joven tomara partido automáticamente por aquel pequeño. —¿Has visto eso? Elisa se había vuelto hacia su padre, pero Richard von Graberg no había oído los gritos enfurecidos del hombre ni había prestado atención al chiquillo —que ahora corría ágilmente a lo largo del muelle—, sino que estaba absorto en el grueso legajo de documentos que llevaba consigo. Elisa suspiró al verlo, sentado allí de aquella guisa. Lo más probable era que ya se supiese de memoria el contenido de todos los papeles necesarios para emigrar a Chile, pero, así y todo, seguía examinándolos una y otra vez, como si esos folios le proporcionaran el último resquicio de esperanza que existía en este mundo inconstante. El contrato de viaje que habían firmado con los agentes migratorios figuraba entre esos papeles y allí estaba también la lista al completo de los precios que había que pagar, la hora estimada en que se zarparía, así como un dibujo con la ruta exacta que seguiría el barco y, finalmente, el salvoconducto de estancia en Hamburgo, emitido para un plazo de catorce días. —Papá… Pronto subiremos al barco y para entonces ya no necesitaremos ese permiso de estancia en la ciudad —dijo Elisa en voz baja. Richard von Graberg levantó la mirada, indeciso, y entrecerró los ojos como si le dolieran. Elisa sospechaba que su padre tenía dificultades para leer, aunque no quisiera admitirlo. —¿Qué quiere decir «pronto»? ¡Nos lo llevan prometiendo todo el día! Pero a saber cuánto más tendremos que esperar aún. La mirada del padre se posó sobre la jovencita —apenas algo mayor que Elisa— que estaba sentada pesadamente, con la espalda encorvada, sobre uno de los baúles que conformaban su equipaje. Tampoco ella había prestado atención al joven que huía, y tampoco le devolvió la mirada a Richard. «Como una flor marchita», le pasó a Elisa por la mente. —¿Podrías traerle, tal vez, un poco de agua a Annelie…? —le propuso el padre con tono vacilante. Con sumo esfuerzo, Elisa reprimió un grito de indignación. ¿Por qué su padre tenía que estar recordándole constantemente la indeseada compañía de aquella mujer? Annelie. Su nombre de soltera era Drechsler. Pero desde hacía poco se llamaba Annelie von Graberg y era la segunda esposa de Richard, con quien su padre había contraído matrimonio tres meses antes de haber partido de Niederwalzen, un 11
- 12. Carla Federico En La Tierra Del Fuego pueblo situado entre Fráncfort y Kassel. Un matrimonio bastante precipitado, según le pareció a todo el mundo, pero especialmente a su hija. Su padre ni siquiera había guardado el acostumbrado año de luto. Elisa frunció los labios. No era ella la que debía estar allí. No Annelie. No era con ella con quien Elisa habría querido empacar todas sus pertenencias ni regalar todas las cosas que no podían llevarse en el viaje —un viaje que iba a ser largo, agotador y peligroso—, entre las que se encontraban también los manteles y cobertores de encaje que su abuela había confeccionado y que habían sido el orgullo de la anciana durante toda su vida. No era con ella, a fin de cuentas, con quien la joven Elisa hubiera querido partir una mañana, cuando la hierba aún estaba empapada de rocío y el cielo de primavera estaba todavía brumoso. Habían cubierto el primer tramo del camino en un carro de posta y luego habían continuado el viaje con el tren de vapor, un monstruo rugiente, cuyos escupitajos y siseos aterraban a Elisa, al tiempo que la fascinaban. Habría sido una aventura excitante, de no haber sido Annelie la persona con la que, finalmente, habían llegado a Hamburgo, ya bien entrada la noche. Las farolas rodeadas de nubes de mosquitos iluminaban el camino desde la estación de Berlín, situada junto a la Deichtor, hasta el lugar donde se alojarían, en la Admiralitätsstraße. Antes los habían recibido unos policías, los agentes del orden encargados de vigilar la estación y de velar por que los emigrantes no cayeran en manos de los embaucadores que, a veces, con falsas promesas, les birlaban todas sus posesiones. También eran los policías los encargados de emitir el permiso de estancia en la ciudad y la autorización para subir a bordo. Habían tenido que hacer una cola de varias horas antes de llegar, ya de madrugada, a su alojamiento. Este consistía en cuatro paredes de tablones sin pintar y unos techos de crujiente madera que prometían la estabilidad de un castillo de naipes. Por si fuera poco, no había camas libres, así que tuvieron que conformarse con unos colchones dispuestos en el suelo. Un enorme trozo de jamón, que uno de los huéspedes había colgado en el extremo de su cama, se bamboleaba por encima de la cabeza de Elisa. El olor salado hizo que la sensación de hambre arreciara en el estómago vacío de la joven, si bien era un olor mucho más agradable que el de los pies sudorosos y las prendas de ropa sin lavar. Tardó mucho en quedarse dormida, imaginándose lo diferente que habría sido el comienzo de ese largo viaje si su madre los hubiese acompañado. ¿Se habría cansado ella tan pronto, como le sucedió a Annelie? ¿Se habría pasado todo el tiempo suspirando, en lugar de dedicarse a absorber con avidez todas aquellas nuevas impresiones, como había estado haciendo Elisa? «¡Seguro que no!», pensó Elisa resueltamente. Su madre era una mujer de carácter y de una enorme fuerza de voluntad, no una criatura débil como Annelie, quien ahora estaba allí, tumbada como un saco de harina, inmóvil y pesada. Sí, era su madre la que debía haber estado allí. No Annelie. 12
- 13. Carla Federico En La Tierra Del Fuego «En cualquier caso —pensó Elisa a regañadientes mientras se levantaba—, salvo por esos suspiros, la mayoría de las veces no se queja; tampoco ahora.» —No es necesario que Elisa me traiga agua —se apresuró a decirle Annelie a Richard, a raíz de la petición de este—. Yo… lo soportaré… —¡Pero esta gente no puede dejarnos morir de sed! —se quejó el padre. —No, está bien —murmuró Elisa de mala gana, al tiempo que se levantaba; aunque, a decir verdad, no lo hacía para hacerle el favor a Annelie, sino más bien porque ella misma tenía la boca reseca—. Está bien, iré a ver qué se puede hacer. —Gracias —susurró Annelie, pero Elisa no le respondió; lo único que hizo fue echar un último vistazo enfadado a su joven madrastra. «¿Por qué mamá no tuvo oportunidad de vivir más?», se le pasó por la cabeza. En los últimos años, había leído con ella todas las Intelligenzblätter, aquellos útiles folletos informativos para emigrantes. En uno de ellos habían dado con los nombres de Bernhard y Rudolph Philippi, unos hermanos alemanes que habían explorado la región del sur de Chile —totalmente deshabitada— y que habían convencido al gobierno de aquel país de que la tierra salvaje se podría conquistar fácilmente si se llevaban colonos alemanes, tan conocidos por su laboriosidad y autosuficiencia, por su talento como artesanos y por su experiencia en la agricultura. Al final, a Bernhard Philippi lo nombraron agente de colonización en Alemania. Elisa, enfadada, arrugó los labios cuando vio cómo su padre le alcanzaba a Annelie su chaqueta, para que esta la doblara y se sentara más cómodamente sobre ella. En otra época, los cuidados de su padre se dirigían únicamente a su madre, sobre todo cuando la tos había empeorado y ella había empezado a escupir sangre; y también al final, cuando su madre, ya en su lecho de muerte, les arrancó al marido y a la hija la promesa de que mantendrían en firme los planes de emigrar. Debido a la rabia contenida, Elisa golpeó el suelo con los talones. Y, sumida como estaba en sus cavilaciones, no vio venir a la figura con la que chocó de repente con brusquedad. Algo afilado y duro se le estampó contra el pecho. Le faltó el aire; la vajilla de hojalata que, como los demás emigrantes, llevaba en el cinturón —un recipiente para beber, una mantequillera y un cuenco para comer, así como la jofaina para lavarse y los cubiertos— resonó al chocar con la otra persona. —¡Oiga! —exclamó indignada. Y cuando alzó la vista vio la cara malhumorada del hombre que había estado persiguiendo a aquel jovenzuelo que huía. Por lo visto, a aquel sujeto no parecía importarle el haberla atropellado casi hasta el punto de derribarla. En lugar de detenerse, pedirle disculpas y cerciorarse de que la joven estaba bien a pesar de la colisión, continuó andando; y entonces Elisa también pudo ver por qué su rostro 13
- 14. Carla Federico En La Tierra Del Fuego malhumorado había cobrado aquella expresión decidida. Allí delante estaba de nuevo el jovencito desgreñado, que acababa de conseguir deslizarse por entre la multitud, pero que había estado más o menos dando vueltas en círculo y ahora se veía detenido en su carrera por una hilera de cajas listas para ser cargadas. Nervioso, miró a un lado y a otro, pero era ya demasiado tarde. El hombre de aspecto tenebroso lo alcanzó, lo agarró por la oreja y tiró de él con tal fuerza que el chico soltó un grito estridente. —¡Por fin te tengo! —gruñó el hombre. Entonces lo agarró con más fuerza, y el chico volvió a gritar. Daba igual lo que hubiera hecho aquel jovenzuelo, a Elisa le pareció que no merecía un trato tan rudo. —¡No soy ningún ladrón! —se quejó el joven—. No le he robado nada. Por favor… Tiene que creerme. Su cara estaba roja a causa del dolor y de la indignación. Elisa no pudo contenerse y salió disparada hacia donde estaban ambos. —¡Pero si es un niño! —fue lo primero que dijo. El hombre, que, a pesar de la amplia sonrisa sarcástica que ahora mostraba, aún tenía la mirada malhumorada, no le prestó atención. Tampoco tomó nota de la delgada mujer que se les acercó con cuidado en ese instante. —Lambert, suéltalo ya… De verdad que no fue él… —¡Eh, oiga! —gritó el hombre dirigiéndose a un jornalero del puerto que en ese momento estaba levantando una de las cajas que le había cortado la huida al jovenzuelo; el obrero dejó caer la caja nuevamente y alzó la vista, cansado. —¡Sí, me refiero a usted! —bramó el hombre a quien la mujer (que por lo visto era su esposa) que se le había acercado rápidamente había llamado Lambert—. ¡He atrapado aquí a este mataperros! El muy pillo andaba por ahí solo y no podía apartar la mirada de mi monedero. —¡Pero yo solo lo miré, no lo robé! —se quejó el joven. —¡Sí, claro, porque yo me di cuenta a tiempo! No quisiera ni saber a cuántos viajeros honrados les habrás birlado sus legítimas pertenencias. —¡A ninguno! ¡Lo juro! Yo solo quería… En eso la mujer delgada intervino de nuevo, si bien su voz era poco más intensa que un susurro. —Lambert, tal vez deberías… 14
- 15. Carla Federico En La Tierra Del Fuego —¡Cierra el pico! —gritó Lambert con rudeza. Elisa no estaba segura de a quién estaba mandando callar, si al chico o a su mujer. De todos modos, a Elisa le parecía una grosería y también la molestaba la actitud engreída con la que el hombre acusaba al joven, haciendo caso únicamente de sus suposiciones, sin tener ni una sola prueba concreta. El hombre a quien Lambert había pedido que se acercara miró a los presentes con ojos indecisos y estrujó entre las manos la gorra que se había quitado de la cabeza. —Yo no soy más que un ayudante del capitán del puerto —masculló sin abrir correctamente la boca. —¡Pero esto hay que investigarlo! Mi nombre es Lambert Mielhahn, y lo exijo. He estado observando a este chico durante un buen rato, lo he visto vagabundeando por el puerto, buscando cosas que robar. Si no hubiera prestado la debida atención, habría perdido mi monedero. El ayudante del capitán del puerto frunció el ceño, evaluando la situación. Se notaba a las claras el malestar que sentía por verse metido en aquel embrollo. Al mismo tiempo, no se atrevía a enfrentarse a la voz tronante de Lambert Mielhahn. —¿Qué ha pasado en realidad? —preguntó el obrero. Por lo menos Elisa creyó haber oído aquella pregunta, aunque en realidad no estaba del todo segura, ya que el hombre se tragaba una de cada dos sílabas. Lambert no respondió, pero soltó la oreja al chico, aunque le arrebató de un tirón el hatillo que llevaba sobre los hombros. En lugar de verificar si dentro había realmente objetos que pudieran romperse, sacudió su contenido sobre el suelo polvoriento y a continuación soltó una exclamación de triunfo. —¿Qué os había dicho? ¡Es un ladrón! Elisa se aproximó. En aquel hatillo solo había embutido mordisqueado, un pañuelo y un reloj de plata reluciente. El jovencito se agachó con rapidez y, nervioso, intentó recoger los objetos. —¡Nada de esto es robado! —dijo defendiéndose. —¿Y de dónde has sacado ese reloj? —La voz de Lambert ya no solo tenía tono de reproche, sino que, según le pareció a Elisa, era casi burlona. «¡Qué hombre tan repulsivo!», fue lo que le pasó por la mente. La apocada mujer de Lambert ya no se atrevió a decir una palabra más. Solo entonces Elisa notó la presencia de los dos niños que llevaba de las manos, quienes contemplaban la escena con los ojos muy abiertos. —¡Ese reloj pertenece a mi abuelo! —exclamó el jovenzuelo—. ¡Es un recuerdo familiar! Y como se nos terminó el dinero durante el viaje hasta Hamburgo, mi objetivo era venderlo aquí. 15
- 16. Carla Federico En La Tierra Del Fuego —¡Ah! ¿Conque es de tu abuelo? —Por el tono de desprecio con que hablaba Lambert, era evidente que no creía ni una palabra. —¡No estoy mintiendo! —insistió el muchacho. El ayudante del capitán del puerto había escuchado aquel intercambio de palabras en silencio. Aunque aún se le notaba claramente la desgana, se sintió en la necesidad de intervenir. —¿Y dónde está tu abuelo ahora…? ¿Dónde está tu familia? —preguntó arrastrando las palabras. El joven miró inseguro a su alrededor. Su constitución huesuda destacaba bajo los sucios harapos. Por su aspecto larguirucho y enjuto, a Elisa le recordaba a los niños famélicos de su aldea. Lo peor fue que algunos de aquellos chicos llegaron incluso a morir de hambre un año en que se pudrieron las patatas. Y aunque eso había sucedido cinco años atrás, los inviernos siguientes también habían sido muy duros. A Elisa la embargó la compasión. —¡Déjalo marchar de una vez! —dijo de repente, en voz alta, al tiempo que se acercaba un poco más—. Déjalo irse —repitió—. Él es… «Es tan solo un niño», había pretendido decir. Pero entonces pensó que eso, probablemente, no tuviera ningún peso y que, a pesar de todo, el chico sería castigado por algo que no había hecho. —Es mi hermano —dijo entonces; y en ese mismo instante sospechó que con ello había cometido un grave error. Lambert Mielhahn soltó un resoplido, indignado. El ayudante del capitán del puerto, por el contrario, frunció el ceño, pensativo. —Vaya, conque es tu hermano. Esta vez, al hablar, separó los dientes aún menos que antes y parecía triturar las palabras en lugar de pronunciarlas. El chico estaba tieso como una vela. Cuando Elisa buscó su mirada, él la evitó, pero por lo menos no hizo ademán alguno de contradecirla. —¿Y bien? ¿Cómo se llama… tu hermano? —masculló el hombre. —Eh… —empezó Elisa sin saber qué hacer. —Leopold —se apresuró a decir el chico—. Me llamo Leopold. —Eso —confirmó ella rápidamente—. Y yo soy Elisa —En un principio le pareció más aconsejable callarse su apellido. —¿Y dónde están vuestros padres? —murmuró el ayudante del capitán. 16
- 17. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Elisa se dio la vuelta, buscando, y señaló hacia donde estaba su padre. Por primera vez se sintió aliviada de que estuviera ocupándose de Annelie en lugar de estar velando por su hija, lo que lo habría llevado a preguntarse qué hacía Elisa con aquel mocoso desconocido. El obrero del puerto frunció el ceño un poco más. Por un instante, a Elisa le pareció que las comisuras de sus labios se estiraban y mostraban una sonrisa bondadosa, pero antes de que el hombre decidiera dar crédito a lo que decían los dos jóvenes, el gruñón de Lambert Mielhahn volvió a intervenir: —¡No les crea ni una palabra! A esta pandilla de ladronzuelos no le faltan nunca pretextos. —Pero yo no he… —empezó a decir Leopold. —Lambert, no es para tanto —dijo, balbuceando, la tímida mujer que estaba a su lado. Ahora que estaba tan cerca, Elisa pudo notar las trazas de cansancio que había alrededor de sus ojos, las oscuras bolsas bajo ellos, los hombros caídos. En realidad no era tan vieja, pero la época de juventud en la que aquella mujer habría bailado y reído, disfrutando de la vida, parecía estar a años de distancia. Los dos chicos se apretujaron un poco más contra ella. Se trataba de un niño de ojos oscuros que brillaban húmedos, como si estuvieran a punto de romper a llorar, y de una niña, de aspecto tan frágil que uno podía pensar que bastaría un golpe de viento para barrerla del sitio. Tenía el pelo muy fino y tan rubio que mostraba un brillo casi blanco. Lambert Mielhahn no prestó atención a su mujer ni a Leopold, sino que se volvió hacia donde estaba Elisa. La examinó con enorme desdén, como si fuese un grave delito ser la hermana de un chico al que él había tomado por un ladrón. Pero el hecho de que la joven le sostuviera la mirada, sin mostrar el menor asomo de miedo, no pareció impresionarlo demasiado, sino que más bien lo puso de mal humor. Sin embargo, esto no hizo sino animar a la joven a erguirse más y a estirar el cuello. —¡Ja! —soltó el hombre señalando la cadena que la joven llevaba alrededor del cuello—. ¿De dónde has sacado esa joya tan elegante? ¡Eso no puede ser suyo! Seguro que es una ladrona, como su hermano. ¡La habrá robado! Elisa se llevó la mano rápidamente a la joya. Era la cadena de su madre. Era una joya familiar desde hacía generaciones, una joya que las mujeres de la familia Von Graberg legaban a sus hijas. —No vas a poder quedártelo —le había dicho burlonamente la vieja Zilly, antes de que partieran. Zilly era una de las criadas que se había dedicado abnegadamente a cuidar de las vacas. Olía siempre a leche y a establos, incluso cuando no estaba trabajando 17
- 18. Carla Federico En La Tierra Del Fuego en ellos. Pero un buen día todos los animales contrajeron la terrible fiebre aftosa y fueron muriendo uno tras otro, y su padre se quejó en voz alta, preguntándose por qué Dios los fustigaba con tanta saña. Hasta ese momento, su padre siempre había sabido mantener la compostura. También Zilly se había quejado, incluso había llorado como una niña pequeña. Andaba como perdida de un lado a otro del establo, sin explicarse por qué aquel mundo que le era tan familiar había cambiado en tan pocos días. Y aunque ella también compartía la desesperación de Richard von Graberg, no comprendía por qué al final había decidido emigrar. Entonces empezó a llenarle la cabeza a Elisa con historias de miedo: sobre alguien que había urdido el mismo plan, pero que luego había tenido que pasar varias semanas esperando en el puerto antes de embarcarse y que, finalmente, había tenido que vender todas sus posesiones para salir adelante. —Y eso os pasará también a vosotros —le había advertido—. ¡Al final tendrás que deshacerte de la cadena de tu madre a cambio de un pedazo de pan! «¡Eso nunca!», había pensado Elisa, y también ahora reaccionó con ira. —¡Qué se ha creído usted! —increpó al tal Lambert Mielhahn. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que Leopold ya no tenía aquella mirada obstinada, sino que sonreía con sorna. El ayudante del capitán del puerto, en cambio, seguía muy serio… y desconcertado. En varias ocasiones su mirada se movió rápidamente entre Elisa y Lambert. —¿Puedes explicarme por qué llevas una joya tan cara? —preguntó finalmente, con gesto desagradable. —¿Y por qué tendría que explicarlo? —replicó Elisa—. Yo no he hecho nada ilegal, yo solo… Su frase acabó con un grito de indignación. Sin que ella se diera cuenta, la mano de Lambert Mielhahn se había disparado hacia delante, había agarrado el reluciente colgante de Elisa y se lo había arrancado del cuello para verlo más de cerca. Elisa sintió un ardor en el cuello, pero sobre todo una furia ciega al ver su objeto más preciado en aquella mano tosca. Lambert Mielhahn alzó la cadena hacia la luz para examinarla y chasqueó la lengua tras llegar a la conclusión de que era de oro legítimo. —¿Cómo se atreve usted a…? La joven no pudo acabar la frase. Intentó entonces agarrar la cadena, pero como no lo consiguió —pues Lambert era mucho más alto que ella y la apartó sin más—, adelantó la cabeza y le pegó un mordisco al hombre en su brazo peludo. Primero oyó el grito de dolor de Lambert y a continuación empezó a sentir el sabor de la sangre. La cadena cayó al sucio suelo; rápidamente, la joven se agachó y la protegió con la mano cerrada. Aún sin poder creerlo, Lambert Mielhahn se miraba el brazo, en el que los dientes de la chica habían dejado una herida profunda. 18
- 19. Carla Federico En La Tierra Del Fuego —¿Cree usted ahora que se trata de una banda de ladrones? —gritó Lambert. Su mujer y sus dos hijos se encogieron. Solo Leopold seguía mostrando aquella sonrisa irónica. —Jovencita, jovencita —dijo, balbuceante, el ayudante del capitán del puerto, sin saber qué hacer. —¡No somos ladrones! —insistió Elisa—. Somos emigrantes y nos vamos a Chile. —¿Y dónde están vuestros padres? —preguntó Lambert con un siseo para, a continuación, añadir con voz triunfante—: Los menores de edad no pueden emigrar sin el permiso de sus tutores. Con gesto vacilante, Elisa se dio la vuelta de nuevo y miró hacia donde estaban su padre y Annelie. La verdad es que no sabía cómo iba a explicarle que se había hecho pasar por la hermana de Leopold y que había mordido a un desconocido; pero, en su fuero interno, confiaba en que comprendiera el apuro en el que se había visto envuelta y que interviniera. Sin embargo, ahora no se los veía en el sitio donde habían estado hasta hacía muy poco, sentados sobre uno de los baúles. —¿Dónde está vuestro permiso? —preguntó mientras tanto el ayudante del capitán del puerto. La mano de Elisa se deslizó dentro de la bolsa de cuero que llevaba consigo, pero antes de que pudiera ponerse a revolver en ella, supo que aquello no iba a servir para nada. El permiso que todo emigrante tenía que mostrar antes de embarcarse estaba entre los demás documentos de viaje y esos los llevaba consigo Richard von Graberg, que no paraba de examinarlos a cada momento. En ese preciso instante Leopold retrocedió. Al parecer, quiso aprovechar que los dos hombres estaban observando fijamente a Elisa con desconfianza, sin embargo, solo consiguió alejarse unos cinco pasos porque, en eso, Lambert, que hasta ese mismo instante había estado palpándose la herida del brazo con expresión de reproche, se plantó tras él y lo agarró por el pescuezo. —¡Suélteme! —gritó Leopold, enfadado, al tiempo que daba patadas a diestro y siniestro. —¿Hace falta más confesión de culpabilidad? —preguntó Lambert Mielhahn. El ayudante del capitán del puerto suspiró resignado. —Está bien —dijo cediendo—. La Diputación de Comercio debe decidir qué va a pasar con estos dos. Elisa se puso pálida. Antes de cada embarque, la Diputación de Comercio enviaba al puerto a sus expertos, los cuales se encargaban de verificar si a bordo de los buques había suficiente comida y agua potable para la travesía. 19
- 20. Carla Federico En La Tierra Del Fuego —Pero ¿usted no pretenderá…? —empezó a decir Elisa. Una vez más, la joven se dio la vuelta y miró a su alrededor en busca de su padre, pero antes de que pudiera ver una cara conocida entre las muchas personas que esperaban en el muelle, sintió cómo alguien la cogía también por el cuello. Las protestas de la joven resonaron sin ser oídas. El ayudante del capitán del puerto los arrastró a ella y a Poldi hasta una nave alargada que servía como almacén y resolvió encerrarlos allí. 20
- 21. Carla Federico En La Tierra Del Fuego CAPÍTULO 2 La puerta del estrecho agujero en el que los había arrojado el hombre rechinó cuando este la cerró de un tirón a sus espaldas. La parte inferior estaba hecha de una madera de roble oscura y pesada en la que los gusanos habían ido abriendo pequeños agujeritos; en la parte superior había una rejilla herrumbrosa a través de la que se podía ver un pasillo con otras celdas similares alineadas a cada lado. Una vez más se escuchó un chirrido, cuando el hombre pasó la pesada llave a la cerradura. Por un instante, Elisa tuvo la esperanza de que el hombre dejase la llave allí; así, ella podría estirar la mano más tarde a través de los barrotes oxidados y atraparla de algún modo. Pero al parecer el ayudante del capitán del puerto había tenido la misma idea: después de haber dado algunos pasos jadeantes, sin decir palabra, cogió la llave, se la guardó y se alejó. —Hablará usted cuanto antes con alguien de la Diputación de Comercio, ¿verdad? ¡Somos inocentes! —gritó Elisa a sus espaldas, con una voz penetrante que el hombre no pudo pasar por alto; de todos modos, su única respuesta fue un gesto de indiferencia con los hombros; parecía aliviado por haber dado una solución a aquel enojoso asunto. Elisa se dejó caer al suelo, apoyándose en una de las paredes frías, húmedas y cubiertas de finísimas telarañas, mientras se enfrentaba al desánimo que pesaba sobre su alma como el olor a moho de su prisión. Leopold se había agachado para recoger un sucio jirón de tela: tal vez el precario resto de lo que alguna vez fuera una vela o tal vez un trozo de una vieja gorra de lona. —¡Ten cuidado! —le gritó la joven cuando vio los clavos esparcidos por el suelo, tan herrumbrosos como los barrotes de la ventanilla. Entonces el joven retrocedió y olfateó con expresión de asco. En aquel almacén había otro olor aún más penetrante que el hedor corrupto y salobre de una barraca junto al mar. —¿También tú lo hueles? —preguntó el chico—. ¿Qué es eso? Elisa miró a su alrededor. Tras varias horas expuesta a aquel sol deslumbrante, en un principio no vio más que los contornos de las cosas. Poco a poco sus ojos se fueron acostumbrando a la opaca luz. En el rincón trasero del almacén había varios barriles uno al lado del otro. Uno 21
- 22. Carla Federico En La Tierra Del Fuego de ellos se había caído y de él brotaba gota a gota un líquido oscuro. En el suelo se había formado un charco pegajoso. —Creo que es sulfato de hierro. Se usa para limpiar los barcos, sobre todo las letrinas. —¡Entonces alguien entrará pronto por esa puerta para llevárselo! —exclamó el jovenzuelo con entusiasmo—. Quiero decir antes de que el barco zarpe. Elisa asintió; no quería admitir que la duda se iba apoderando de ella. No era solo que aquellos barriles parecían estar vacíos, sino que las reservas de ese «chisme», como lo llamó Leopold, abundarían en los demás almacenes, por lo que nadie estaría obligado a ir a recogerlo precisamente allí. Además, el ayudante del capitán del puerto no había dado muestras de tener prisa alguna. Elisa miró en dirección a los barrotes de la parte superior de la puerta; los pasos del hombre que se alejaba arrastrando los pies eran lo último que había oído. Debido a la madera de las paredes, los ruidos que llegaban del puerto —las voces, los chillidos de las gaviotas, el chapoteo de las olas— se escuchaban solo en sordina y apenas se podían diferenciar unos de otros. —¿De verdad te llamas Leopold? —le preguntó Elisa al chico para distraerse. El joven frunció el ceño. —¿Es que crees que miento? —preguntó Leopold con voz ofendida. —Si lo creyera no te hubiese ayudado —se apresuró a tranquilizarlo ella. —Bueno, eso de ayudarme es mucho decir; de lo contrario, no estaríamos aquí —replicó él con un suspiro—. Te presentaste como mi hermana… Y eso, eso sí que ha sido una mentira. En eso, sin duda, tenía razón, pero Elisa prefería no pensar en las consecuencias que esa mentira había tenido para ella. —Pues bien… Leopold… —empezó a decir Elisa. —Mis hermanos me llaman Poldi. —Pues bien… Poldi… El chico había dejado caer de nuevo el trozo de tela al suelo y luego se había quedado de pie, tieso, en medio de aquel recinto, haciendo un notable esfuerzo por no tocar nada. Pero entonces se acercó bruscamente a la puerta y sacudió los herrumbrosos barrotes. En vano. Cuando retiró las manos, las tenía cubiertas de óxido rojizo. —El barco zarpará pronto —afirmó Poldi. Su voz luchaba contra el pánico, y era precisamente eso lo que se iba apoderando poco a poco de Elisa, rodeándole el cuello como una anilla que amenazaba con estrecharse cada vez más y cortarle el 22
- 23. Carla Federico En La Tierra Del Fuego aliento. La joven intentó respirar con tranquilidad para contrarrestar aquella sensación. —¿También vosotros os vais a… Chile? —le preguntó ella. Hasta entonces había pronunciado el nombre de aquel país en muy contadas ocasiones, como si se tratase de algo demasiado preciado para mencionarlo a la ligera, incluso como si la enorme lejanía de aquellas tierras, su exotismo incomparable exigieran un respeto similar al de una oración. Poldi asintió brevemente. —En realidad habíamos decidido marcharnos a Nueva York. Uno de nuestra aldea, al que llamábamos Hans el Pato, se fue allí y encontró trabajo enseguida, según contaba en una carta. Ahora, al parecer, trabaja en los ferrocarriles y gana tanto dinero que ya no tiene que comer pan duro. Puede darse el lujo de comer pasteles de hojaldre, hechos con harina de la mejor calidad —dijo. Y se relamió los labios con un chasquido antes de continuar—: El viaje hasta allí solo dura cincuenta días, no es tan largo como a Chile. Pero mi abuelo viaja con nosotros. Y tiene más de sesenta años. Elisa sabía lo que el chico quería decir con eso. En uno de aquellos boletines oficiales que ella y su madre habían ido devorando mes tras mes, se podía leer que en Estados Unidos no eran bienvenidas las personas mayores de sesenta años. Sin embargo, aunque en la propia familia de Elisa todos estaban dentro de la edad adecuada, se habían decidido por Chile y no por Nueva York. Casi todo el mundo emigraba allí, había dicho su madre, y los extranjeros ya no eran tan bienvenidos como antaño. Era preciso disfrutar los himnos de alabanza a la nueva patria que podían leerse en las cartas con ciertas reservas. Algún que otro emigrante había estado soñando entusiasmado con un país de Jauja, pero había regresado a Alemania al cabo de pocos meses, tan solo con lo puesto y con alguna experiencia decepcionante más. —¿Y quién más viaja contigo aparte de tu abuelo? —preguntó Elisa. Poldi empezó entonces a caminar inquieto de un lado a otro del estrecho recinto. —Mis hermanos, Fritz y Lukas. Y luego están Christl, Katherl y Lenerl, mis hermanas. «¡Tres hombres en total! —le pasó por la cabeza a Elisa—. ¡Cuánto envidiaría su padre a esa familia!» Ninguno de los varones que la madre de Elisa había dado a luz había sobrevivido al año de vida. Todos los domingos, después de misa, visitaban sus tumbas, y una y otra vez Richard von Graberg se quejaba por no tener un primogénito sano. Elisa sabía que su padre estaba orgulloso de ella, que la quería, pero tenía la impresión de que eso sucedía a pesar de que ella fuera una niña —no 23
- 24. Carla Federico En La Tierra Del Fuego precisamente por serlo— y de que su padre se preguntaba en secreto por qué la que había llegado a crecer y desarrollarse era esa única hija, y no sus hijos varones, que habían muerto todos. ¿Quizá por eso se casó su padre tan pronto con Annelie tras la muerte de su madre? Antes de partir hacia Chile, él había vuelto a lamentarse en voz alta por no tener hijos varones: el gobierno de aquel lejano país, según decían los boletines informativos oficiales, le prometía a cada padre de familia inmigrante tierras en cantidad de ocho «cuadras», como decían allí, lo cual equivalía más o menos a una hectárea, y por cada hijo varón le cedía otras cuatro. Y también le entregaba más cantidad de lo que necesitaran para cultivar el suelo —semillas, herramientas y bueyes—, si podía demostrar que tenía hijos varones. En fin, por lo menos el resto de los derechos y deberes eran los mismos: durante seis años no tendrían que pagar impuestos y serían tratados, desde el primer día, como ciudadanos chilenos, siempre y cuando prestaran juramento a la Constitución del país. Poldi no se había dado cuenta de lo mucho que había impresionado a Elisa mencionando a sus hermanos. —De todos modos, existe otra razón por la que no hubiéramos podido marcharnos a Nueva York —le dijo el chico—. Porque primero hubiésemos tenido que conseguir el dinero para la travesía. En el caso de Chile, sin embargo, hay un préstamo del gobierno. Esos sí que nos quieren en su país, ¿no te parece? Elisa asintió. —¡De todos modos, es una pena! —exclamó Poldi—. A mí me hubiese encantado probar esos pasteles de hojaldre con harina de trigo. ¿Qué habrá de comer en Chile? Elisa se encogió de hombros. Su curiosidad por lo que Poldi tenía que contarle iba disminuyendo, pues ahora los minutos pasaban volando uno tras otro y no se oía a nadie en el pasillo. Una vez más, miró hacia fuera por la rejilla. —¿Crees que esos diputados de la Diputación de Comercio vendrán y nos liberarán? —¡Por supuesto que lo harán! —dijo Elisa abruptamente, y antes de que Poldi pudiera expresar sus dudas, añadió—: ¿De qué…, de qué vivíais antes de partir hacia aquí? —Mi padre era forjador de armas y tenía su propia forja —la informó Poldi, orgulloso, pero cuando continuó, su voz sonó más apocada—: Cierto que la forja era ya muy antigua y estaba medio en ruinas; él necesitaba nuevas herramientas, pero se las podía permitir. En algún momento se había empobrecido tanto que decidió empezar a trabajar en las canteras y más tarde lo hizo para los 24
- 25. Carla Federico En La Tierra Del Fuego ferrocarriles. Pero con eso, según decía mi madre siempre, no se podía alimentar a una familia, sino solo a un hombre adulto. ¿Y vosotros? ¿Por qué os marcháis a Chile? Elisa, impaciente, cambió de postura. Su padre ya tenía que llevar un buen rato echándola de menos y seguramente ya habría comenzado a buscarla. Sin embargo, pensar en ello no la tranquilizaba, la ponía aún más nerviosa. ¡A su padre nunca se le pasaría por la cabeza la idea de buscarla precisamente en ese almacén! —Hace algunos años —empezó a contar la joven para no tener que pensar— emigraron a Chile nueve familias de artesanos de Hesse. Una de esas familias era conocida de una prima de mi abuela. Y ella nos mostró una carta que esos emigrantes habían enviado. Aquella carta no tenía un tono tan entusiasta como algunos de los relatos que llegaban de Norteamérica, pero era mucho más sincera. El viaje había sido largo, pero al final pudieron llegar sanos y salvos a Corral, en el puerto de Valdivia. La labor que les esperaba allí era dura, pero también era cierto que en aquel país había tierras para todos: la mayor parte del territorio estaba cubierta de selva virgen, pero cuando se talaba, se ganaban terrenos muy fértiles. Su padre había estado dudando hasta el final sobre si Chile sería o no el destino adecuado para ellos, pero es que él siempre dudaba antes de tomar cualquier decisión. —Mi padre pospuso el viaje durante mucho tiempo —le dijo Elisa a Poldi—, pero tras el último invierno de hambruna… Elisa se interrumpió. Hasta ese momento los ruidos del exterior, las voces de los emigrantes y las órdenes de los hombres que inspeccionaban los barcos les habían llegado apagados, en sordina. Sin embargo, ahora, de repente, algunos retazos aislados de palabras empezaron a aumentar de volumen y se convirtieron en un ruido tronante. Parecía como si todos hubieran empezado a hablar a la vez, como si todo el mundo se hubiese puesto de pie a un tiempo y se hubiera dirigido en masa hacia el mismo lugar. Elisa y Poldi se miraron desconcertados; en una fracción de segundo comprendieron lo que aquello podía significar: el barco, por fin, había recibido el visto bueno de los inspectores y los pasajeros podían empezar a embarcar. En el instante siguiente se oyó una voz que destacaba por encima de toda aquella confusión y que impartía órdenes estrictas sobre dónde debían colocarse los futuros pasajeros, antes de empezar a repartirlos en los botes auxiliares. Elisa corrió hasta la puerta, la sacudió con fuerza, aunque ya sabía, desde hacía tiempo, que aquello no serviría de nada. Ahora también sus manos se quedaron manchadas de óxido. —¡Santo cielo! —gritó Poldi—. Empiezan a subir a los botes. ¡Y se han olvidado de nosotros! 25
- 26. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Esta vez Elisa no contradijo sus temores. —¡Auxilio! —gritó la joven con fuerza, aunque apenas podía imponer su voz por encima del ruido reinante—. ¡Estamos encerrados aquí! ¡Auxilio! El pastor Zacharias Suckow se quedó allí de pie, impasible. Ya en varias ocasiones había hecho ademán de no dar un paso, pero hasta entonces Cornelius siempre había conseguido arrastrarlo consigo. Sin embargo, ahora, el pastor se resistió al imperioso agarre. —No puedo hacer otra cosa —explicó el pastor con voz obstinada—. Y tampoco tengo buenas sensaciones. Cornelius suspiró e intentó —tal y como había hecho tantas veces en esos últimos días— encontrar el pretexto adecuado para hacer avanzar a su tío. Y ese no era el único reto en aquel momento. También era preciso evitar la multitud de gente, que se había hecho cada vez más impenetrable. Los obreros portuarios y los estibadores arrastraban con ellos carros cargados de mercancías y equipaje, los marineros maldecían mientras se ocupaban de las cuerdas y los cabos; algunos espectadores curiosos llegaban desde todos los puntos de la ciudad de Hamburgo para presenciar con asombro, fascinación y compasión a un tiempo la partida de los emigrantes. Aquella multitud era bastante variopinta: había gente frágil y débil, hombres robustos con sus mujeres, adolescentes curiosos y niños pequeños. El calor los había mantenido hasta entonces en un estado de agotamiento, pero desde que se corrió la voz de que había llegado la hora de embarcar, todos se habían desperezado de repente. Comenzaron los agolpamientos y los gritos, se escuchaban improperios y gritos jubilosos, cantos y quejas, risas y llantos. Algunos estaban excitados, otros se mostraban temerosos. —¡Atención! —retumbó un sonoro grito a espaldas del gentío. Justo a tiempo, Cornelius pudo apartar a su tío hacia un lado y evitar así que los hombres lo embistieran con el aparato del que tiraban. Era un artefacto enorme y pesado, compuesto de varias mangueras y recipientes de agua. —¡Mira eso! —exclamó Cornelius intentando despertar con su voz el entusiasmo de su tío—. Es una destiladora para producir agua potable. Supongo que la subirán al barco. Pero su tío no lo escuchaba. —No sé qué hacer; no puedo evitarlo, pero tengo una mala sensación. «Pues no me extraña», se le pasó a Cornelius por la mente. El pastor Zacharias solo se sentía bien cuando estaba en el púlpito, predicando a boca llena, con el sudor saliéndosele por todos los poros, o cuando estaba sentado ante un vaso bien lleno de vino de Oporto, haciendo girar entre sus dedos un buen puro. 26
- 27. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Cornelius lo miró de soslayo y, solo con algo de esfuerzo, consiguió reprimir un suspiro de resignación. Su tío puso tal cara de desesperación que parecía a punto de echarse a llorar. En su presencia, Cornelius —a pesar de sus veintitrés años de edad— se sentía muy a menudo dueño de una dignidad inusual, se sentía escaldado y con la experiencia vital de un anciano, mientras que Zacharias Suckow —quien ya peinaba canas desde hacía bastante tiempo y tenía el rostro surcado por una red de arrugas— se comportaba como un niño pequeño expuesto por primera vez al gran mundo, ese mundo lleno de peligros, con todas sus trampas y perfidias. «Si por lo menos se controlase un poco», pensó el sobrino, una idea que enseguida reprimió. No siempre era fácil vivir junto al pastor Zacharias Suckow, pero, en el fondo, era un hombre de muy buen corazón, bondadoso, y él, Cornelius, tenía mucho que agradecerle, muchísimo. —¿Cuánto tiempo llevamos ya sin comer nada? —se quejó entonces Zacharias, como si el hambre acabase de abrirle un agujero en la tripa, aunque la suya, como siempre, tenía una forma bien redonda y parecía muy bien alimentada. —Ahora que vamos a subir al barco, podremos cenar arriba —le dijo Cornelius intentando animarlo. —Pues no quiero ni imaginar la porquería que nos servirán de comida —gruñó el pastor. Días atrás había temido lo mismo cuando llegaron a su pensión, el sitio donde tuvieron que pasar el tiempo previo a la partida. Entonces había pronosticado que les servirían pan duro como una piedra, vino ácido y carne correosa, si es que les servían alguna. Cornelius le había replicado diciéndole que habían pagado bien por cada día que iban a pasar allí, y al final tuvo razón: la sopa que les sirvieron era jugosa y estaba bien condimentada; el asado de ternera había sido preparado con carne tierna y sabrosa. Había también judías y patatas, y por fin, un buen trozo de tarta de fruta y café auténtico recién molido, con azúcar y leche. Tampoco al día siguiente, en el desayuno, pudo decirse que les sirvieran ese amargo café mezclado con achicoria que tomaban los pobres, como había anunciado antes, quejumbroso, el pastor Zacharias. Pero, en lugar de admitir con grata sorpresa que la vida que ahora transcurría por sendas tan agitadas no tenía por qué conducir inevitablemente a la catástrofe, siempre y cuando se pagara por ella el dinero pertinente, el pastor se dedicó a resoplar cada vez más alto. ¡Aquella era una comida de verdugos! —decía—. ¡Ni siquiera había podido saborearla! ¡Jamás debió dejarse convencer por el obispo de su iglesia nacional para marcharse a aquellas regiones salvajes! Así hablaba todo el tiempo de Chile, como si aquel país no tuviera un nombre. 27
- 28. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Del mismo modo que, para él, las personas de aquel lugar no eran seres humanos en sentido estricto, sino animales que vivían en los árboles, como los monos. Con todo, aquellas personas eran buenos cristianos, aunque católicos; y en eso, justamente, residía el problema, según le había explicado su obispo presidente. Cornelius estaba presente cuando ambos hombres se reunieron ante una copa de Oporto y el obispo le expuso al pastor sus preocupaciones: el hecho de que el gobierno chileno, para colonizar el sur del país, hiciera reclutar familias en Alemania familias de campesinos o artesanos con experiencia que, además de eso, pertenecieran a la Iglesia católica. El primer requisito era fácil de cumplir. Pero no el segundo. Varios obispos católicos, en especial los de Fulda y Paderborn, los de Tréveris y Ratisbona, habían alzado su protesta contra la emigración de sus fieles; a fin de cuentas, no querían ver desaparecer sus comunidades de feligreses. De modo que el agente encargado de la colonización, el tal Philippi, había terminado renunciando a este último requisito y había comenzado a reclutar emigrantes también entre las comunidades de protestantes. —A diferencia de nuestros hermanos católicos, nosotros no retenemos en el país a los miembros de nuestras comunidades —le había explicado el obispo a Zacharias—, pero puesto que Chile es un país eminentemente católico, es preciso que enviemos con nuestros hermanos y hermanas a un líder de nuestra fe. El pastor Zacharias había escuchado en silencio a su superior —lo cual era ya, de por sí, bastante poco habitual en él—, mientras bebía tragos de vino cada vez más largos y adoptaba una expresión cada vez más confundida, hasta que, finalmente, comprendió que aquella misión le estaba destinada a él. —Piense, por ejemplo —le dijo el obispo—, que el gobierno de Chile les ha prometido un salario a todos los sacerdotes, maestros y médicos. Y aunque usted no pertenezca a la confesión más aceptada allí, no podrán retirar su promesa tan fácilmente. De modo que, si se decide a viajar, no contará únicamente con un salario de mala muerte. —¿Yo? —exclamó el pastor Zacharias y, debido al susto que se llevó, tuvo que aspirar una dosis de tabaco en polvo, aunque en realidad él siempre había preferido los buenos puros. El rapé, se quejaba siempre Zacharias, producía un ardor insoportable en la nariz. Pero esa noche, al parecer, el ardor no llegó a ser suficiente en ningún momento—. ¿Soy yo el que debe marcharse a esas regiones salvajes? —dijo, por fin, tartamudeando y con una voz semejante a un graznido. A partir de entonces ya no empleó otro término que no fuera el de «regiones salvajes» para referirse a aquellas tierras. Y así lo hizo tanto esa noche como en las semanas siguientes, mientras el obispo le repetía obstinadamente sus propósitos. El pastor Zacharias se fue mostrando cada vez más veleidoso cuando intentaba presentar sus argumentos en contra. No se trataba de que, con el tiempo, le fuera encontrando ventaja alguna a la idea de estar en esas regiones salvajes, sino de que 28
- 29. Carla Federico En La Tierra Del Fuego era demasiado bondadoso, tenía demasiada pachorra y demasiado temor al conflicto como para enfrentarse a la firme decisión de su interlocutor, salvo por algunas distraídas excusas que se le escapaban de vez en cuando. —¿Lo ves? —le dijo Cornelius—. Solo tienes que andar un pequeño trecho más. Y allí detrás podremos ponernos por fin a la cola. —¿Por fin? —exclamó el pastor Zacharias, visiblemente indignado porque lo que para él significaba el último plazo antes del cadalso para Cornelius fuera solo un molesto tiempo de espera—. Pues mira lo que te digo: no voy a ir a ningún sitio —le dijo obstinado—. Desde el desayuno no me han dado nada de comer. Y necesito comer algo, si no quieren subirme desmayado a ese barco. El pastor, sin embargo, no hizo ademán de ir a buscar, por su cuenta, esa ración de comida, sino que tomó asiento en una de las cajas. Aunque había acabado plegándose a los designios del obispo, debido a su temor a una discusión, en su fuero interno seguía oponiendo resistencia. Cada cosa sin importancia que salía mal durante el viaje la convertía en un impedimento que lo dificultaba; cualquier inconveniente se le antojaba un esfuerzo descomunal e insoportable. —Antes he visto cómo unos empleados de la Asociación San Rafael repartían sopa entre los emigrantes —dijo Cornelius—. Es mejor que… vaya a buscarte un poco. Cornelius omitió decir que esos cuidados iban destinados a los más pobres entre los emigrantes, aquellos que habían comido por última vez hacía mucho más tiempo, no en el desayuno de aquel mismo día. Y antes de que su tío pudiera poner otra pega —ya que una sopa desabrida, hecha a base de carne dura, no era algo de su gusto—, se apresuró a alejarse, a fin de no tener que oír por más tiempo sus endechas. Desde hacía varios días Cornelius no sabía si preocuparse o enfadarse por el estado de Zacharias Suckow. A veces, en su fuero interno, lo maldecía, pero al instante siguiente se decía que el miedo de su tío a aquellos lugares desconocidos era comprensible. Por su parte, él no sentía nada parecido. Había meditado poco sobre el viaje y la única certeza que reinaba en él era que no podía quedarse en Alemania. El pastor Zacharias tenía un gran apego por su lugar de origen, aunque había enviudado hacía años, apenas tenía amigos y sus pocos vicios —aparte del vino de Oporto y de los puros, también tenía predilección por los juegos de azar, así como la necesidad imperiosa de que su comunidad de fieles lo admirase— también podría disfrutarlos en cualquier otra parte. Cornelius, por el contrario, hacía tiempo que no sabía qué significaba esa expresión, lugar de origen; puede que nunca lo hubiera sabido. Un día, poco antes de partir, se había escabullido al cementerio para detenerse por última vez ante las tumbas de aquellos dos seres que habían marcado su vida del modo más decisivo. Allí yacía la mujer a la que había ofendido gravemente, en lugar de confesarle cuánto la amaba, la mujer a la que culpaba de no haber podido 29
- 30. Carla Federico En La Tierra Del Fuego estudiar y a la que ahora, cuando ya estaba muerta, echaba infinitamente de menos. —Eso ya no cuenta —se dijo—. Eso no contará para nada en ese extraño país al que me marcho. Allí nadie sabe nada de mí, nadie sabe nada acerca del estigma de mi nacimiento. Había vivido aquella despedida con expresión seria y comedida. Pero la pena más grande la sintió en su corazón cuando se detuvo ante la tumba de Matthias. —No hay ninguna revolución por la que merezca la pena morir, mucho menos una que fracasa. Allí, las palabras que en otra ocasión le había dicho a su amigo le vinieron de nuevo a la mente. Por entonces, cuando Matthias todavía vivía, Cornelius sentía que era el más inteligente, el más sensato, el superior. Sin embargo, ahora se preguntaba si en realidad no había sido el más vacilante, el más cobarde de los dos; se preguntaba también si no era Matthias —cuyo valor heroico él había reprochado en su último encuentro, diciéndole que era la otra cara de un deseo de morir— el que había elegido el único camino correcto para vivir su sueño hasta el final, hasta las últimas consecuencias, muy a diferencia de él. En aquel momento, su viaje a esos parajes lejanos le pareció una huida. Sacudió la cabeza para espantar esos sombríos pensamientos; ensimismado como estaba, no vio que un hombre alto, algo encorvado a causa de la edad, avanzaba hacia él. Alzó la mirada cuando el hombre ya estaba plantado ante él, observándolo con gesto suplicante. —Perdone… Perdone que lo detenga. Pero es que estoy buscando a mi hija. Estábamos esperando aquí el momento de embarcar, pero hace como una hora ha desaparecido sin dejar rastro. Cornelius miró a su alrededor. El gentío se iba agolpando en dirección a los embarcaderos, donde los botes esperaban; casi en vano los marineros y los obreros del puerto intentaban dirigir a la turba. Era muy difícil distinguir un rostro en concreto entre aquel gentío. —Lo siento —respondió el joven—, pero no he visto a nadie. Quizá ya haya subido al barco. El hombre no esperó a que Cornelius acabara la frase y se dirigió a la siguiente persona que encontró para interrogarla. El joven Cornelius continuó su camino. Tal vez su tío Zacharias se habría alegrado si su sobrino hubiera desaparecido al ver en tal circunstancia el deseado aplazamiento de aquel viaje amenazante. Pensar en el pastor le recordó a Cornelius cuál era su propósito: conseguirle un plato de sopa, pero cuando miró a su alrededor, vio que se trataba de una empresa inútil, condenada al fracaso. Las diaconisas y los enviados de la Asociación San 30
- 31. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Rafael habían hecho una pausa momentánea en su labor cuando sonó la orden de embarcar. Cornelius ya se proponía regresar donde su tío cuando vio una barraca alargada que servía de almacén. No era probable que fuese a encontrar sopa allí, pero tal vez habría reservas de comida y, en ese caso, podría birlar algo. Cuando entró en el edificio, lo que le salió al paso no fue precisamente un olor agradable, sino el hedor a aceite de hígado de bacalao, a podredumbre y a un tipo de lejía indefinible. Cornelius retrocedió, y ya se disponía a abandonar aquel lugar cuando oyó unos gritos de desesperación. —¡Auxilio! ¡Nos han encerrado aquí! ¡Auxilio! Cuando encaminó sus pasos hacia el lugar de donde salían aquellos gritos, se topó con un chico y una jovencita; estaban encerrados en el recinto más pequeño —y sin duda más sucio— de aquel almacén. La chica se abalanzó hacia él en cuanto lo vio. —¡Gracias a Dios! —exclamó ella—. Alguien nos ha oído. —Con agitación, atragantándose casi con las palabras, la joven añadió—: ¡Por favor! ¿Podría liberarnos? Estamos prisioneros y… Entretanto, los ojos de Cornelius se habían adaptado a la escasa luz. El pelo de la joven era de color castaño, solo algunos mechones mostraban un brillo rojo cobrizo; por la mañana, la chica se lo había recogido en una trenza bien firme, pero el cabello se le había soltado hacía tiempo y algunos rizos se enroscaban ahora junto a sus sienes. Tenía la cara empapada en sudor y la frente surcada por una estría de color oscuro. —¡Por favor! —repitió la chica—. Mi nombre es Elisa von Graberg. «¿Una aristócrata?» La mirada de Cornelius recorrió, incrédula, aquella figura, pero no consiguió sacar ninguna conclusión de su fugaz examen. La joven no llevaba guantes y sus manos parecían agrietadas y morenas como si estuvieran acostumbradas al trabajo duro. Al mismo tiempo, sin embargo, eran finas y alargadas y, por un instante, Cornelius se las imaginó deslizándose rápida y hábilmente por el teclado de un piano. Su blusa blanca, cerrada hasta arriba bajo una capa de color rojo vino, y su falda gris estaban arrugadas y cubiertas de manchas, polvo y telarañas, pero sin duda eran de una tela suave y de buena calidad, al igual que el borde de encaje del cuello, que daba fe de una elegancia superior a la habitual entre el campesinado pobre. La piel de sus mejillas era blanca y tersa, y en la nariz tenía algunas pecas. Ella lo miraba con ojos suplicantes, mientras el mozalbete que estaba a su lado 31
- 32. Carla Federico En La Tierra Del Fuego pateaba el suelo con impaciencia. —¡Bueno, libérenos de una vez! —le gritó este último. Y lo que siguió a continuación fue una enrevesada historia que Cornelius no entendió muy bien. Le hablaron de una banda de ladrones, que no eran ellos, le hablaron de un tal Lambert Mielhahn, quien sí había estado a punto de robarle algo a Elisa. Sí, ese hombre le había arrancado la cadena del cuello; sin embargo, eran ellos los que ahora estaban encerrados allí, no ese Lambert, aunque él se lo merecía más, por ser un tipo tan poco amable y tan repugnante. Cornelius también examinó fugazmente al muchacho. A diferencia de Elisa von Graberg, llevaba puestos unos harapos grises, los cuales habían sido remendados tantas veces que era un auténtico milagro que no se le cayeran del cuerpo. De su pelo, muy cortito, colgaban las mismas telarañas que había en la blusa de Elisa, solo que su cabello ya venía endurecido de antes a causa de la suciedad y en algunas partes no era rubio, sino gris. —¡Por favor, no se lo piense más! ¡Ya están subiendo a los barcos! —dijo la joven reanudando las súplicas—. ¡Y nosotros somos también del grupo de los emigrantes! Cornelius se encogió de hombros sin saber qué hacer. —La verdad es que me gustaría ayudaros, pero no tengo la llave —dijo señalando la cerradura. El jovencito volvió a golpear el suelo con obstinación; la joven se mordió los labios, por lo visto, para no dar muestras de que estaba a punto de echarse a llorar. —¡Pero, en fin, puedo ir en busca de alguien! —se apresuró a añadir Cornelius —. Describidme cuál era el aspecto de ese hombre que os encerró aquí. Cuando, al cabo de un rato, Cornelius volvió a salir al exterior, se sintió desanimado. Allí fuera había pelotones de hombres que cargaban cosas, intentaban pastorear a la multitud de emigrantes, acarreaban cajas o, simplemente, vigilaban la carga. ¿Cómo iba a encontrar al susodicho, si, para colmo, la descripción que aquellos dos le habían dado era bastante imprecisa y caótica? —¡Eh, oiga! —le gritó por fin, decidido, a un hombre que estaba ocupado ordenando a los emigrantes en una larga hilera—. ¡Oiga! ¡Usted! —repitió Cornelius y, al ver que el obrero no lo escuchaba, elevó el tono de voz. Por fin, el hombre se dio la vuelta, aunque frunció el ceño en gesto de rechazo cuando Cornelius le expuso el asunto. No era posible determinar si había sido él, en persona, quien había encerrado a aquellos dos chicos o si había oído algo por boca de alguno de sus colegas. —¡No tengo nada que ver con eso! —le espetó el hombre a Cornelius muy escuetamente. 32
- 33. Carla Federico En La Tierra Del Fuego —¡Pero no se puede retener así como así a unos emigrantes, mucho menos a unos niños! Si sus padres… —Bueno, no tiene usted aspecto de padre —dijo el obrero, y su mirada examinó con desprecio la figura de Cornelius. Este era un joven alto, pero bastante más enclenque que muchos de aquellos hombres acostumbrados al trabajo duro. —Bueno, escúcheme… —dijo Cornelius mirando el mazo de llaves que tintineaba en el cinturón del hombre—. Precisamente como no es asunto suyo, usted podría abrirles y… No pudo continuar hablando. Una voz lo interrumpió, una voz que resoplaba, impaciente. —¡Cornelius! —le gritó su tío, y su tono de queja era tal que parecía que el sobrino lo había abandonado en su mismísimo lecho de muerte—. ¿Qué haces? ¿Es que no piensas en mí? Cornelius se dio la vuelta con brusquedad. La cara del pastor Zacharias estaba ahora un poco más roja e hinchada que antes. —¡Mira que dejarme sentado ahí, al sol! —se quejó—. ¡He estado a punto de morirme de un ataque al corazón! Pero aquella frase no sonó como si ese fuese su peor temor. A fin de cuentas, para él, era preferible morir que marchar a las regiones salvajes, y eso ya lo venía anunciando hacía varias semanas. Pero su cuerpo estaba demasiado bien alimentado como para concederle ese favor. —Tienes que ayudarme, tío —le dijo Cornelius con agitación. —Sencillamente, me has dejado allí solo, y… —¡Tío Zacharias! —lo interrumpió el sobrino con acritud y, dado que eran pocas las veces en que le hablaba con un tono tan severo, el pastor enmudeció al instante y lo miró fijamente y con los ojos desmesuradamente abiertos—. Tío, allí dentro hay dos pobres almas encerradas, prisioneras… —empezó Cornelius, al tiempo que señalaba hacia la nave del almacén. Por experiencia, sabía que el tío le prestaría más atención si le hablaba de almas, no de personas. Y también por experiencia sabía que el pastor abriría más los oídos si exageraba un poco—. Han cometido con ellos una grave injusticia. Corren peligro de morir de sed y ya están muy debilitados. La joven damita aún mantiene el valor, pero no sé cuánto más podrá soportarlo. Con gesto patético, Cornelius se golpeó el pecho con el puño cerrado para darle a aquella situación desagradable un carácter casi trágico y aquello surtió efecto al punto. El espanto se apoderó del rostro de Zacharias, si bien a él, personalmente, la abstinencia de agua no le parecía tan amarga como la de vino. Entonces el pastor chasqueó la lengua anhelante. 33
- 34. Carla Federico En La Tierra Del Fuego —¡Espere! —gritó Cornelius, al ver que el obrero portuario al que había abordado se daba la vuelta, en silencio, con el propósito de marcharse—. Mi tío es pastor. Su nombre es Zacharias Suckow. Y él puede dar fe de que esos dos chicos prisioneros son ovejas leales y honestas de su rebaño. El hombre se dio la vuelta y lo miró dudoso, exactamente igual que el tío Zacharias. —¿De verdad puedo atestiguarlo? —preguntó el pastor, inseguro. Cornelius asintió con firmeza. —¡Sí que puedes! —dijo con la misma severidad de antes. De inmediato el ceño fruncido del pastor se alisó. —¡Sí, claro que puedo! —dijo. —Así es —dijo Cornelius dirigiéndose afanosamente al obrero portuario—, esos dos chicos acuden a misa todos los domingos. —¡Cierto! ¡Todos y cada uno! —exclamó Zacharias. —Y sus padres también son cristianos decentes, aplicados y humildes. —¡Muy aplicados! —lo secundó el tío—. ¡Y muy humildes! —No tienen ningún vicio. Ni beben, ni son vanidosos, ni muestran codicia. —¡No! ¡Ni un solo vicio! Entonces Zacharias se incorporó cuan alto era, tal y como hacía cada domingo al avanzar hacia el púlpito para decir la prédica y aleccionar a su comunidad sobre la voluntad de Dios. De hecho, Zacharias vivía para esos momentos, cuando podía entusiasmarse hasta tal punto que las comisuras de los labios se le llenaban de espuma y la cabeza se le ponía roja como un tomate, hasta el extremo de que uno llegaba a pensar que le iba a reventar. Pero, en fin, no solo vivía a la espera de esos momentos, sino también de la comida que venía a continuación. Era un buen predicador —nadie podía poner eso en tela de juicio— y no solo porque durante esa hora contemplaba desde cierta distancia a los miembros de su rebaño, que ocupaban los asientos de la iglesia, y estos no podían molestarlo entonces con las penurias y las preocupaciones de sus vidas. —¡No pueden encerrar de ese modo a gente tan honrada! —gritó Cornelius. —¡Exacto! —exclamó también el pastor Zacharias—. ¿Adónde vamos a parar si es a las personas justas y decentes a las que se encierra en oscuros calabozos, mientras que en otros sitios los criminales cometen sus fechorías impunemente? Cornelius hizo un esfuerzo supremo por asentir con expresión adusta, en lugar 34
- 35. Carla Federico En La Tierra Del Fuego de mostrar una sonrisa sarcástica. Incrédulo, el obrero miró a uno y a otro. Resultaba difícil determinar por cuál de los dos hombres se sentía más burlado. Y aunque el patético tono de voz del pastor Zacharias lo hacía dudar a todas luces de la salud mental de este, cuando sus expertos ojos examinaron la ropa de ambos, rápidamente al hombre le pareció que, a pesar de la pose que desplegaban ante él, tenía en su presencia a dos caballeros honrados y bien nacidos. Con gesto avinagrado, dijo por fin: —Si vosotros dais garantías por ellos… —comenzó a decir. —¡Sí, y lo hago con la santidad de mi cargo! —exclamó el pastor Zacharias, entusiasmado. —Bueno, no hay que exagerar… —masculló el hombre. Esta vez Cornelius no pudo reprimir la sonrisa. Gracias a Dios el otro no notó nada, pues estaba ocupado sacando la llave del llavero y dirigiéndose con paso cargado hacia el almacén. Pero el pastor Zacharias sí que le dio un codazo en el costado. —¿Puedes decirme ahora de qué se trata todo esto? Cornelius no tuvo más remedio que soltar una carcajada al ver la cara atónita de su tío. —Pienso que en cualquier caso se trata de una buena acción —dijo el sobrino—, pero lo demás te lo contaré más tarde. En su confusión, el pastor Zacharias olvidó preguntar por el plato de sopa que su sobrino le había prometido. Una vez más Cornelius no tuvo más opción que reír, pero en esa ocasión la risa se le quedó atravesada en la garganta. Aún no había salido del almacén el obrero portuario en compañía de la joven y del mozalbete cuando un hombre desconocido se abalanzó sobre ellos con las manos alzadas en gesto de amenaza. —¿Cómo es eso? —les gritó el hombre desde lejos—. ¿¡Por qué los deja en libertad!? ¡Cómo se le ocurre! ¡No puede hacer eso! 35
- 36. Carla Federico En La Tierra Del Fuego CAPÍTULO 3 Tan aliviada se sintió Elisa por haber escapado de aquella cárcel como asustada cuando de repente vio que Lambert Mielhahn avanzaba hacia ellos. Se disponía en ese momento a darle las gracias al desconocido que había salido en su defensa para luego partir a toda prisa en busca de su padre, pero de nuevo aquel hombre repulsivo, hecho una furia, se interponía en su camino. El obrero portuario que los había sacado de aquel agujero se encogió de hombros. Su salvador, sin embargo, los miró a ella y a Poldi con ojos inquisitivos. Antes de que uno de ellos pudiera explicar la situación, o de que Lambert pudiera continuar con sus gritos enfurecidos, Poldi se vio rodeado por un amasijo de manos sucias y pies desnudos. Elisa no había visto acercarse al tropel de niños, pues se había estado tapando los ojos para protegerse de la cegadora luz del sol. Sin embargo, todos aquellos chicos parecían hablarle a él, a Poldi, con insistencia: dos muchachos algo más grandes que él, delgados y vestidos también con ropas remendadas, y dos chicas, la más pequeña de las cuales salió corriendo en línea recta y se aferró lloriqueando a la hermana mayor. —¿Dónde te habías metido? —¡Mamá nos ha enviado a buscarte! —¡Estaba enfadadísima! —¿Cómo puedes ponerte a deambular solo por el puerto? Así hablaban aquellos niños —que por lo visto eran hermanos—, en total confusión. Poldi sonrió. —¡Nos habían encerrado! —se jactó el chiquillo. En su voz ya no había rastro del susto por la experiencia que acababa de vivir, sino un deje de orgullo—. ¡Y todo por culpa de… ese hombre! Poldi se dio la vuelta rápidamente y señaló a Lambert Mielhahn. Para asombro de Elisa, la expresión del rostro de este había cambiado por completo. Si hacía un momento se mostraba furioso, visiblemente dispuesto a sacudir de nuevo al pequeño Poldi, ahora examinaba al grupo de niños con desconcierto… y algo temeroso. —¡No puede ser! ¡Son los hijos de los Steiner! —se le escapó a Lambert. 36
- 37. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Por lo visto, solo Poldi le era totalmente desconocido; en medio del enjambre de hermanos, se ponía de manifiesto que el tal Lambert Mielhahn conocía a su familia. —¡Me tomó por un ladrón! —añadió Poldi, indignado. Una vez más se escuchó la algarabía caótica de los niños. El hermano mayor se dirigió a Lambert Mielhahn, pero Elisa no pudo entender lo que le dijo, pues, en ese momento, el segundo de los hermanos le estaba dando una palmada a Poldi en el hombro y alabando en voz alta su valor al enfrentarse al tal Lambert Mielhahn. Una de las chicas, por su parte, gritó que debían ir a buscar a sus padres de inmediato, mientras la otra intentaba tranquilizar a la más pequeña con una avalancha de palabras, aunque esta volvió a sumirse en un llanto desconsolado. En medio de ese ajetreo —que, según le pareció a Elisa, superaba con mucho la algarabía que había antes reinado en la pensión y ahora en el puerto—, resonó de pronto un silbido estridente. En ese mismo instante el griterío de los niños enmudeció. No parecía ser la primera vez que oían aquel sonido; y sabían perfectamente lo que este demandaba de ellos. De modo que todos se dieron la vuelta a la vez, se alinearon en una fila por tamaños y en un santiamén estuvieron situados unos al lado de otros como los tubos de un órgano. Poldi ocupaba la tercera posición tras los dos hermanos mayores y luego lo seguían las chicas. La más joven de todas seguía aferrada a la falda de su hermana mayor, buscando amparo, pero por lo menos había dejado de llorar. —¿Qué está pasando aquí? La voz de la mujer que había emitido aquel sonoro silbido era tan enérgica como cada uno de sus gestos. Christine Steiner —según se enteró Elisa en aquel momento— era una mujer a la que le gustaba mucho hablar y que casi nunca podía estarse quieta. Con sus senos bamboleantes, se acercó adonde estaba su prole, haciendo que los pasos de los dos hombres que la seguían —su marido y su suegro— parecieran mucho menos enérgicos. Sus ojos marrones despedían un brillo cálido, ciertamente, pero se movían con tal agilidad que apenas se les escapaba la menor fechoría de sus hijos. Sus labios anchos y redondos se fruncieron, igual que los de Poldi cuando se enfadaba. El pelo de color rubio oscuro, recogido en un gran moño, había perdido el color y se había tornado gris en algunas partes, y la piel de su cara redonda era tersa alrededor de los ojos, pero algo flácida en torno al mentón. En otro tiempo tuvo que haber sido una mujer muy atractiva; hoy era, en todo caso, una mujer que sabía muy bien lo que quería y que, sobre todo, sabía educar a sus hijos. Pasó revista a la fila como un general que se ocupa con esmero de que cada uno de sus soldados lleve el arma correctamente al hombro y haya limpiado sus botas. —¿Y bien? —preguntó otra vez, mientras todos sus hijos evitaban su mirada y se buscaban cohibidos las puntas de los zapatos—. ¿Qué está pasando aquí? Y tú, Poldi, ¿dónde te habías metido? 37
- 38. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Entretanto, el padre y el abuelo también se habían acercado, pero ninguno de los dos intervino. Era evidente quién daba las órdenes allí. Mientras tanto, Lambert, inquieto, removía el suelo con el pie; acto seguido dio un paso hacia delante. —Yo no sabía que era uno de tus críos, Christine Steiner —dijo. Lo cierto es que no sonaba como si de veras sintiera aquel malentendido, más bien era una frase malhumorada, gruñona, por haber perdido tanto tiempo en ese asunto—. Confundí a tu hijo con un ladrón, pero tampoco está bien que ande deambulando solo por el puerto. Sin hacer aspavientos, la mujer de Lambert y sus dos hijos —el temeroso chiquillo y la niña de pelo rubio cenizo— se habían acercado al grupo. Ninguno de los chiquillos parecía atreverse a hacer algo así ni por asomo. —¡Lo que haga mi hijo no es asunto tuyo! —le espetó Christine con voz estridente. Sus pechos se bambolearon de nuevo, pero esta vez no por la rápida manera de andar, sino a causa de la indignación—. ¿Qué te has creído? ¡Mira que tomarlo por un ladrón! En un principio, parecía que Lambert se encogía bajo los efectos de la sonora voz de la mujer, pero entonces el hombre se irguió cuan alto era. Sus mandíbulas rechinaron. —Si no perdieras de vista a tus hijos, como corresponde a una madre decente, nada de esto habría sucedido —dijo Lambert entre dientes. —¿Qué? —chilló Christine—. ¿Es que no soy una madre decente? De ocho hijos, he criado a seis, sin que ninguno de ellos se me muriera de hambre o por alguna enfermedad pulmonar. —La mirada de la mujer repasó a los hijos de Lambert, como si quisiera decir: «Sin embargo, tu mujer, tan apocada y sumisa, solo ha parido a dos». La animadversión que impregnaba su voz era mucho más antigua, se había incubado mucho antes de aquel día. Probablemente, supuso Elisa, eran del mismo pueblo. La mayoría de las familias de emigrantes se unían para emprender el viaje hacia uno de los puertos del norte de Alemania. Solo su familia, la de Elisa, había venido sola. Nadie de su pueblo había querido unirse a los Von Graberg, quienes —aunque ahora fueran pobres y tuvieran que trabajar los campos con sus propias manos— no pertenecían a la humilde clase campesina, por lo que no eran vistos como iguales. —Se hubiese merecido una tunda de palos —dijo Lambert, acalorado. —¡No serás tú quien me diga cuándo he de pegar a mi hijo! —respondió Christine. Luego se acercó a Poldi, lo agarró con fuerza y lo atrajo hacia ella. La cara afilada del chico estaba a punto de asfixiarse entre los enormes pechos de su madre. «Si la tomas con él, tendrás que tomarla conmigo», parecía decirle Christine a Lambert con aquel gesto, de modo que este último cedió. 38
- 39. Carla Federico En La Tierra Del Fuego —¡Bueno, haz lo que quieras! —gruñó él y, a continuación, se marchó de allí enfurecido con paso rápido. Su mujer y sus dos hijos lo siguieron rápidamente. Aunque no estaba segura, a Elisa le pareció que la chica del pelo casi blanco había dejado entrever una sonrisa. Pero puede que el leve e instantáneo movimiento de sus labios no tuviera que ver con la alegría por el mal ajeno, sino que fuese un gesto de alivio, ya que la furia del padre iba dirigida hoy contra otros, no contra ella. —Imagínate —exclamó, indignado, Poldi, liberándose del abrazo de su madre —. Nos hizo encerrar en un agujero pestilente y si no hubiera sido por… Christine no lo escuchaba. La expresión de su rostro, todavía hostil, se volvió severa. Esperó a que Lambert desapareciera en medio de la multitud para alzar la mano y propinarle a Poldi una sonora bofetada que lo hizo tambalearse. —Ni te atrevas a largarte así de nuevo —le dijo Christine a su hijo. Poldi se llevó una mano a la mejilla y rompió a llorar. Pero cuando su madre alzó la mano de nuevo en gesto de amenaza, el niño se calló al instante y se puso otra vez en la fila junto a sus hermanos. Indecisos entre la burla y el respeto, sus hermanos lo observaban, admirados. Cuando Christine se volvió para hablar con Elisa, su voz sonó mucho más suave. —¡Muchas gracias, pequeña! No sé lo que habrás hecho, pero has sacado a este sinvergüenza mío de un buen apuro. —¡No fui yo! —se apresuró a aclararle Elisa—. Fue… La joven se volvió y empezó a buscar al hombre de las manos hermosas, de los dedos finos, del pelo castaño y rizado; al hombre de la mirada que a ella, en un principio, le había parecido dulce y triste, pero que más tarde se había revelado como firme y decidida. Su presencia la había tranquilizado de inmediato, aunque al mismo tiempo se había sentido algo nerviosa cuando los cálidos ojos del joven examinaron su figura con rapidez: confió entonces en que las trazas de pobreza que ella, como su padre, intentaba ocultar con denuedo no llamaran demasiado la atención del hombre. Sin embargo, ahora ya no podía comprobar cuál era la impresión que le había causado. Con pena, Elisa constató que el joven ya no estaba a su lado y que ya no iba a poder cambiar palabra alguna con él. Él y el regordete pastor se habían alejado en medio del torbellino sin llamar la atención y sin esperar a que les dieran las gracias. En su lugar, quien acudió a ella corriendo fue su padre, que estaba excitado, impaciente y, como siempre, un poco desbordado. —¡Ah, Elisa, estás ahí! ¡Llevo media eternidad buscándote! ¿No has oído que ya es hora de subir a los botes? —le gritó su progenitor. —A los botes, sí —murmuró ella, y solo entonces el alivio porque aquella desgastadora espera llegara de una vez a su fin pesó más; más incluso que la 39
- 40. Carla Federico En La Tierra Del Fuego decepción por no poder preguntarle a aquel desconocido si él también viajaba en el Hermann III y si podrían verse de nuevo en el barco. Cada vez que Elisa se imaginaba el momento de subir al barco, la embargaba una profunda sensación de solemnidad. Aquel iba a ser un momento muy serio, tan marcado por la nostalgia de la despedida como por el ansia de aventuras y la curiosidad. Ella se había propuesto vivir de un modo plenamente consciente el momento en que sintiera por última vez el suelo patrio bajo sus pies. Sin embargo, ahora, llegado el momento, todo sucedió de un modo muy rápido. Se abrieron paso como pudieron entre aquel hervidero de personas que se empujaban unas a otras, hasta que llegaron a la escalera de piedra que llevaba a uno de los embarcaderos de madera. Allí había atados unos pequeños botes que los iban a llevar al barco, anclado en la bahía. La aglomeración de gente era tal que un niño pequeño estuvo a punto de caer al agua. Espantada, Elisa pegó un grito, pero en ese momento, justo a tiempo, la madre del chico consiguió agarrarlo por el cuello de la camisa. En el instante siguiente, Elisa se vio sentada en el bote y, en vez de malgastar un solo pensamiento en la despedida, se dedicó a luchar por tomar asiento. Los otros pasajeros hablaban excitados sobre aquel buque de tres palos: se murmuraba que tenía cuarenta metros de eslora, treinta y cinco metros de manga y una altura similar; pero cuando Elisa tuvo el barco a la vista, su visión quedó obstaculizada por las cabezas de los demás pasajeros. Cuatro marineros tomaron los remos. —¡Sentaos! —ordenó uno de ellos y, a continuación, el bote se puso en movimiento. Elisa oyó las risitas de un niño, probablemente el mismo que había estado a punto de ahogarse unos momentos antes. La joven no se atrevió a mirarlo, sino que se aferró con ambas manos a la áspera madera de los estrechos bancos. El bamboleo era tan fuerte que tuvo la sensación de que su estómago revuelto saltaba dentro del cuerpo, pero en algún momento las altas olas se suavizaron y el trayecto se hizo más agradable, hasta que, al cabo de un rato, llegaron al buque de tres palos. Esa mañana, desde el puerto, habían estado admirando el barco, pero ahora la mirada de Elisa no se fijó en las pesadas velas, sino únicamente en las escalas de cuerda que habían dejado caer para que los pasajeros treparan a bordo. Entonces Elisa se aferró aún más a la madera del banco. Si aquella cáscara de nuez le había parecido endeble e insegura, tanto más peligroso le pareció ahora abandonarla. Solo cuando vio que Annelie también se había puesto pálida, recobró su valor. Annelie podía permitirse mostrar su debilidad, hacer públicos sus temores ante el mundo; ella, en cambio, sería la chica valiente, tan estimada por su madre y también por su padre, por lo menos cuando no estaba ocupado lamentando la falta de un hijo varón o consolando a su delicada segunda esposa. 40
- 41. Carla Federico En La Tierra Del Fuego Por eso, fue la primera de su bote en trepar por la escalera de cuerda. Dos hombres la sostenían y la mantenían bien tensa, por eso la escalera osciló bajo su peso mucho menos de lo que había temido. Las cuerdas de cáñamo se clavaban en la palma de sus manos y le causaban dolor, pero Elisa subió a toda velocidad y al final dos marineros la tomaron por los brazos y la ayudaron a saltar por encima de la barandilla de cubierta. Annelie fue la siguiente y trepó a un ritmo más lento y vacilante que el de su hijastra, pero con los labios bien apretados, en gesto de resolución. Al llegar arriba, estaba más pálida, pero así y todo no se le oyó ni una sola palabra de queja. En el rostro del padre no se reflejaba ese miedo cuando siguió a su mujer; sin embargo, se notaba un profundo recelo cuando miró a su alrededor. —El equipaje —murmuró—, las maletas… Estas estaban todavía en el pequeño bote, pero no pudo inspeccionar con sus propios ojos cómo las izaban al barco de forma segura, ya que un hombre grande como un armario se plantó ante él y los empujó hacia una puerta. Llevaba el gorro, un sueste, bien calado sobre la frente. —¡Avanzad! ¡Rápido! —les ordenó—. Si todos se quedan dando vueltas por aquí, al final habrá tal caos que nadie encontrará su camarote. La expresión vacilante que marcaba con frecuencia el rostro de Richard von Graberg le trazó unas profundas arrugas en la frente. Pero antes de que Elisa pudiera decir nada, Annelie le tiró cuidadosamente de la manga. —Todo se hará de la manera correcta. Ya nos entregarán nuestras maletas más tarde, sin duda. Eran las primeras palabras que Elisa escuchaba de boca de su madrastra en muchas horas, y sonaban de un modo asombrosamente enérgico. El hombre armario con el gorro marinero no solo los condujo hasta la puerta, sino que los acompañó por una estrecha escalera, cuyos peldaños se sentían algo blandos al pisarlos, como si la madera se fuese disolviendo bajo los efectos del aire salado del mar. Se adentraron entonces por un pasillo de techo tan bajo que su padre tuvo que encoger la cabeza. Les asignaron el quinto camarote del lado derecho. Esa había sido una de las condiciones que Richard von Graberg había puesto. Aunque al final había manifestado que estaba dispuesto a abandonar su país, lo que dejaba claro era que no consentiría que lo metiesen en el oscuro entrepuente con la turba de gente anónima, sino que quería un camarote propio en la cubierta superior. Y a pesar de que aun sin ese lujo el dinero les escaseaba, el padre de Elisa hubiese preferido posponer el viaje varios meses a conformarse con menos, y 41
- 42. Carla Federico En La Tierra Del Fuego durante ese tiempo se habría dedicado a ahorrar los cien táleros necesarios —más del doble del precio de una plaza en el entrepuente—. Antes de que el hombre con la corpulencia de armario los dejara solos, verificó sus nombres: —Richard Maximilian von Graberg, su esposa, Anna Aurelia von Graberg, y su hija, Elisabeth Maria von Graberg —leyó de una lista. Richard le confirmó los nombres con un gesto de asentimiento, mientras Elisa se estremecía. Aún no se había acostumbrado a que Annelie llevara el mismo apellido que ella. Annelie se dejó caer en una de las literas, con los hombros colgando. Había dos camas, una encima de la otra, y las dos eran tan estrechas que había que procurar no moverse demasiado en ellas. En el hueco situado enfrente había un tercer sitio para dormir: un delgado colchón de paja, cubierto con una sábana limpia de un color blanco impecable, como las almohadas y las mantas. A los pasajeros más pobres, los que viajaban en la entrecubierta, no les proporcionaban tales lujos. Antes Elisa había visto que no solo tenían que traer sus utensilios para comer, sino también sus propios colchones, almohadas y mantas. Entonces la joven se inclinó hacia abajo y alisó la sábana con la mano. La tela era áspera, pero no tenía remiendos. No lejos de su cama había una pequeña escotilla. El cuadro que se dibujaba allí se desdibujaba ante sus ojos y solo daba una noción de dónde acababa el mar y empezaba el cielo, ya que el cristal no era transparente, sino grueso y de color verde. Cuando Elisa se dio la vuelta de nuevo, vio que Annelie tenía la cabeza apoyada en las manos y que, por primera vez, soltaba un suspiro conmovedor. —¿No pensabas traernos algo de beber? —dijo Richard dirigiéndose a su hija Elisa—. Necesitaríamos un tentempié. Elisa tuvo la protesta en la punta de los labios, pero luego se lo pensó mejor y aprovechó la ocasión para escapar de aquel espacio tan reducido en el que iba a tener que pasar tanto tiempo. En el pasillo algunos oficiales y marineros empujaban y hacían ruido; otros pasajeros llegaban en tropel desde la cubierta y eran llevados a sus camarotes en la cubierta superior. Las preguntas zumbaban en el aire. Cuándo zarparía el barco, cuándo recibirían la primera comida, dónde podían encontrar agua fresca con que lavarse, dónde estaba el retrete. Elisa no pudo decidir por su cuenta hacia dónde dirigir sus pasos, de modo que se dejó llevar por el tumulto y los empujones. En medio de un racimo de personas, consiguió llegar a la escalera que conducía abajo, a la entrecubierta. El aire allí abajo era ya cortante; olía a efluvios de personas, a alimentos que ya no estaban en buen estado. Aunque les habían prometido un abastecimiento 42
- 43. Carla Federico En La Tierra Del Fuego completo para el tiempo de la travesía, en los boletines de información para emigrantes se les recomendaba que llevaran consigo algún que otro pedazo de tocino o una botella de aguardiente, por si las comidas no eran suficientes. Elisa arrugó la nariz. Más de uno se había tomado el consejo demasiado al pie de la letra y había traído al barco algunos restos pasados de comida y ya no había perspectiva alguna de que el aire fresco ahuyentara esa nube de hedor. Junto a las dos escaleras abiertas situadas a cada extremo del angosto pasillo había solo unos pocos conductos de ventilación —apenas más grandes que la entrada de una cueva de ratones—, pero no había ventanas. También por eso la luz era tan escasa. Elisa miró a su alrededor. De acuerdo con lo estipulado, tenía que haber únicamente dos catres, uno encima del otro, no tres ni cuatro, como era habitual en los barcos de antes, aunque los camarotes de estos eran bastante más anchos y ofrecían sitio a un total de cuatro pasajeros. Sin embargo, allí había hasta tres docenas de catres, alineados, de modo que apenas quedaba espacio entre ellos. Elisa esquivó el borde de una de las bajas mesas que estaban clavadas al suelo delante de los camastros, las cuales, gracias a ello, no se moverían aunque hubiera fuertes marejadas. Entonces el pasillo se fue haciendo cada vez más estrecho, a causa de los baúles y los sacos con el equipaje. En los extremos de los catres se colgaban los aperos de cocina y al lado, las ropas. Estuvo a punto de golpearse la cabeza con un enorme trozo de jamón muy parecido a aquel que se balanceaba por encima de su cabeza durante las noches pasadas en la pensión. ¿Acaso sería el mismo dueño? Pero Elisa solo podía acordarse de su penetrante olor a especias, no de su cara. —¡Elisa! Desde el final del pasillo con los catres, Poldi le hacía señas y esa cara, por lo menos, sí que la tenía bien grabada en la mente. Sonriente, el chico caminó hacia donde estaba ella. Por lo visto, Poldi había descubierto que aquellas literas no solo servían para dormir, sino que también se podía trepar por ellas. Pero lo que él consiguió con un único movimiento —saltar sobre la cama más alta— era algo imposible para sus tres hermanas pequeñas: la mayor de ellas lo aceptó con una sonrisa de resignación; la segunda mostraba una expresión de enfado; la tercera, por su parte, seguía lloriqueando de forma lastimosa y conmovedora. —¡Christl! ¡Lenerl! ¡Katherl! —gritó uno de los hermanos mayores reprendiéndolas. Aquel chico se parecía a Poldi de un modo inconfundible, tenía el mismo pelo rubio blanquecino, que le brotaba de la cabeza como la piel de un erizo, tenía las mismas pecas y la misma nariz respingona e insolente, pero le faltaban la sonrisa pícara y el brillo de los ojos de su hermano. Miró a sus hermanas con ojos serios y severos, y así también sonaba su voz autoritaria. Y de repente, la chica que estaba llorando —Elisa no sabía cuál de los tres nombres mencionados le correspondía— cerró la boca. Pero no fue preciso darles a todos aquella orden para que se tranquilizaran. Mientras que los niños no podían aguantar un minuto quietos, su padre y su 43
